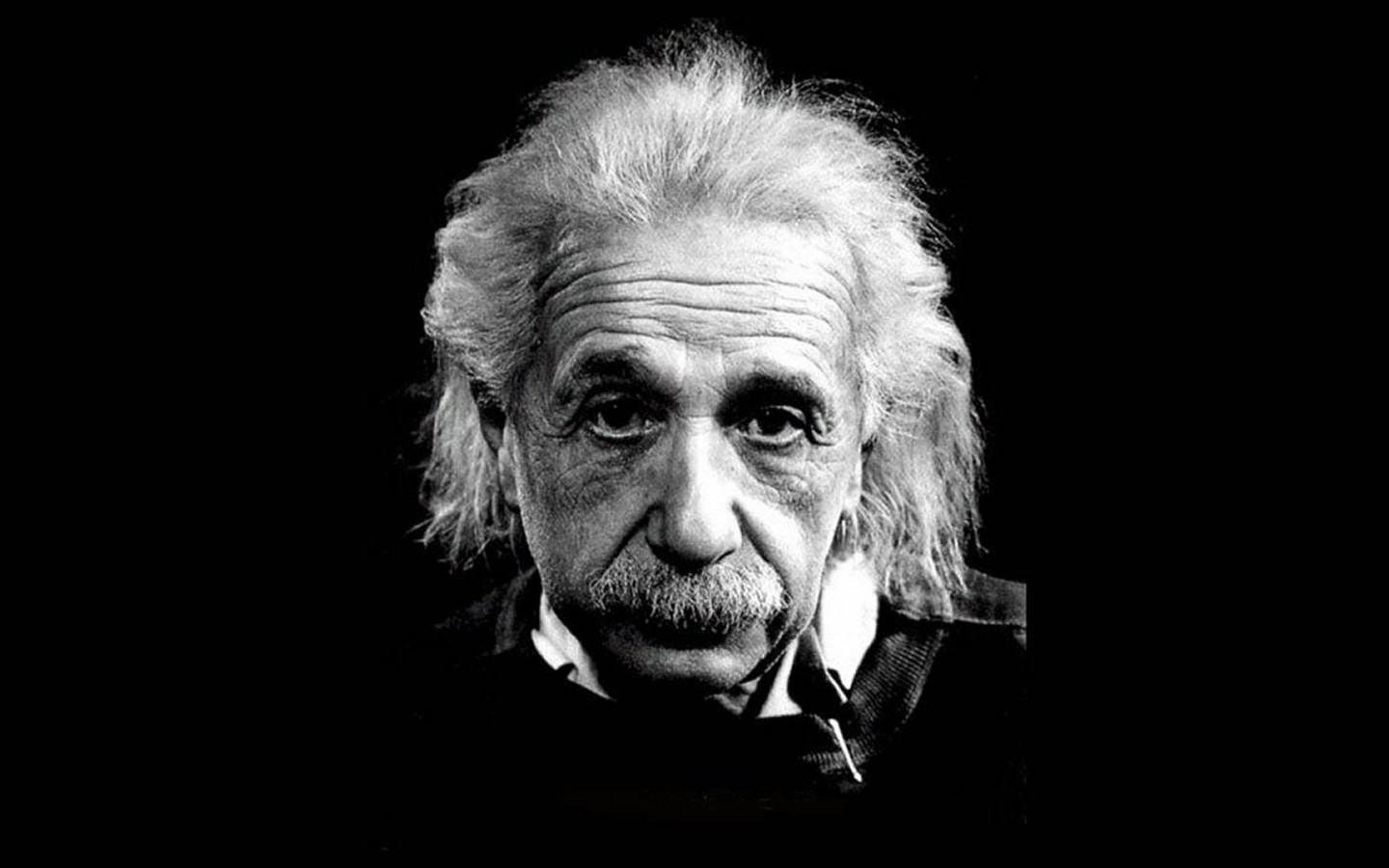¿Quién no ha sido alguna vez esclavo de sus miedos? Tememos por nosotros y por aquellos a quienes amamos. Tememos por nuestro presente y por nuestro futuro.
El miedo en ciertas dosis es bueno y necesario. Nos ayuda a estar alerta. El miedo nos ha espoleado a lo largo de nuestra breve historia. ¡Le debemos tanto al miedo!
Pero no podemos convertirnos en yonkis del miedo, porque eso nos hace débiles, estúpidos, asustadizos y manipulables. Estamos en manos de quienes nos consiguen atemorizar. Nos bombardean con datos sesgados y remezclas de miedos antiguos. Y sucumbimos, claro. Incluso los más críticos se pliegan al miedo porque, en el fondo, todos estamos tiritando desde que nacemos.
La única salida es darnos cuenta de una de las pocas verdades que están a nuestro alcance, y es que aquel que temía por el que somos ahora ya está muerto y no ha sucedido ninguna tragedia. Y de igual manera, este que teme por el que vendrá después, habrá muerto para entonces sin que nadie lo llore. Así que somos, de alguna manera, inmortales por una especie de asimilación de la muerte. Ahí, donde no importa casi nada o tan solo lo que de verdad debería importar, podemos ser inmunes al miedo. Ahí es donde nuestros enemigos mueren por inanición, donde se vuelven ridículos, insignificantes y temerosos de sus propias mentiras.