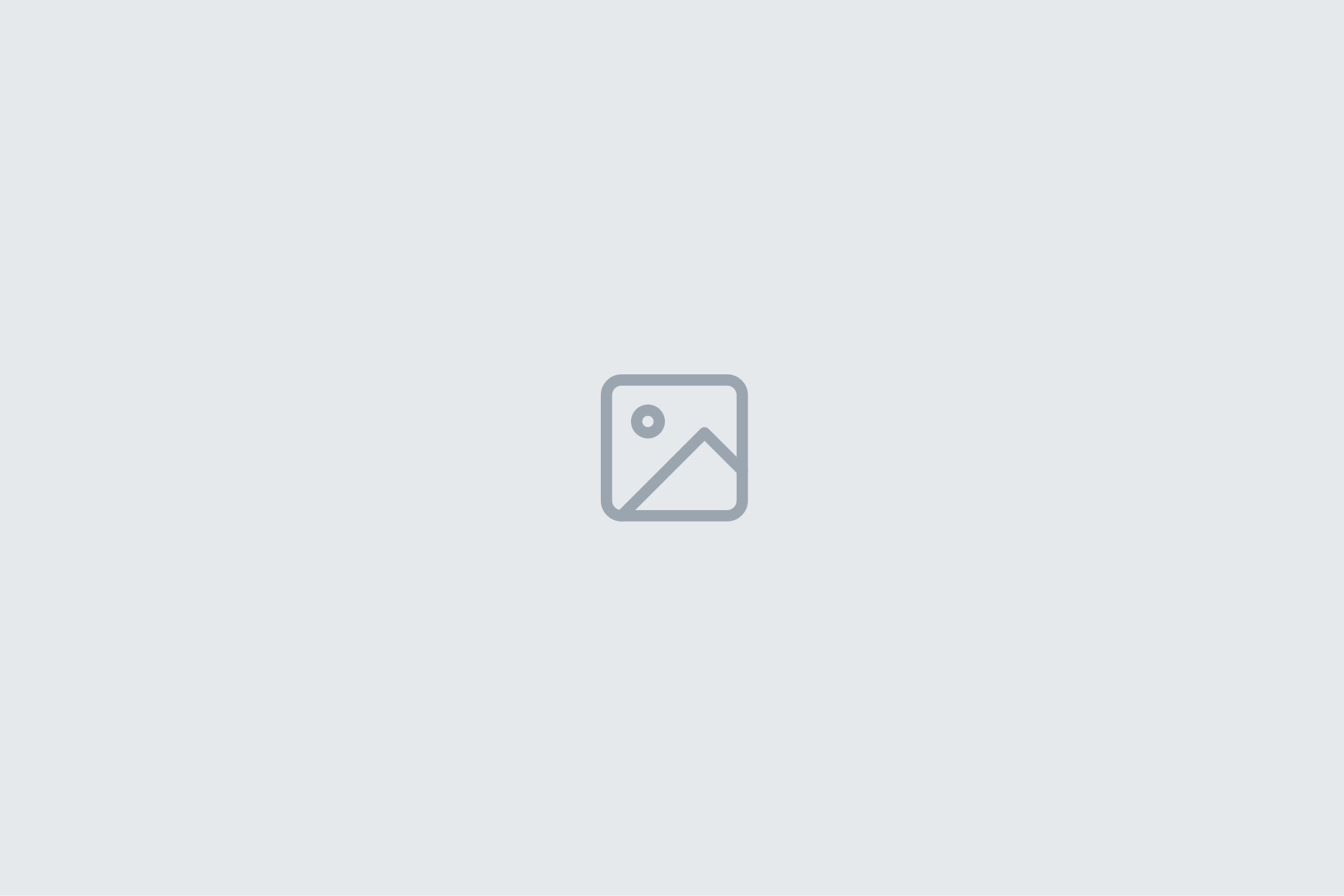Llegas a los gélidos dominios de Nilfheim y Muspell, de Ginnungagup y los yotes, de Odin y Midgård. Mientras esperas tomando un café que te sabe a exilio, recuerdas un pasaje del Ragnarök de Borges: «¡Ahí vienen! y después ¡Los Dioses! ¡Los Dioses!» Y también este otro: «Sacamos los pesados revólveres (de pronto hubo revólveres en el sueño) y alegremente dimos muerte a los Dioses.» Esta conclusión te conmueve. Esos dioses «taimados, ignorantes y crueles» son Rajoy, la Comisión Europea, todas las instituciones que te han dado la espalda a pesar de las falsas embajadas y los ministros de exteriores postizos.
Tú eres savia nueva. Estás aquí para darles muerte, figurada, eso sí. Quieres saltarles a la cara, agarrarte a su frente y quitarles la máscara con todo el peso de los cien millones de votantes, o quizá más, que han refrendado todo lo que estás haciendo, te han dado carta blanca para actuar fuera de las leyes y de las fronteras geográficas y lógicas, y te aplauden a diario. Eres consciente de tu sacrificio, incluso de tu más que probable inmolación. Pero alguien tiene que abrir las puertas que les han cerrado a tus conciudadanos. Y ese alguien eres tú, que fuiste ungido por la CUP y aclamado por las multitudes.
Ya se va acercando la hora de entrar en el auditorio y enfrentarte con todos esos gigantes sin piedad. Te sientes como David ante Goliat, como Hércules ante el Olimpo de dioses furiosos. Por un momento dudas (eres humano, a fin de cuentas). Temes no reunir el valor necesario para defender tus ideales. Y entonces, como un rayo que te ilumina desde el cielo, recuerdas a los miles de millones de catalanes que te han dado no ya su voto, sino su confianza plena para reiniciar esta Matrix implacable. Piensas que una gabardina negra te ayudaría ahora. E irrumpes en la sala.
Allí no están los dioses. No hay una multitud enardecida a la que debas aplacar. Tan solo un grupo de periodistas te esperan para cubrir un breve espacio en la prensa local. El Ragnarök, piensas, como la independencia, puede esperar.