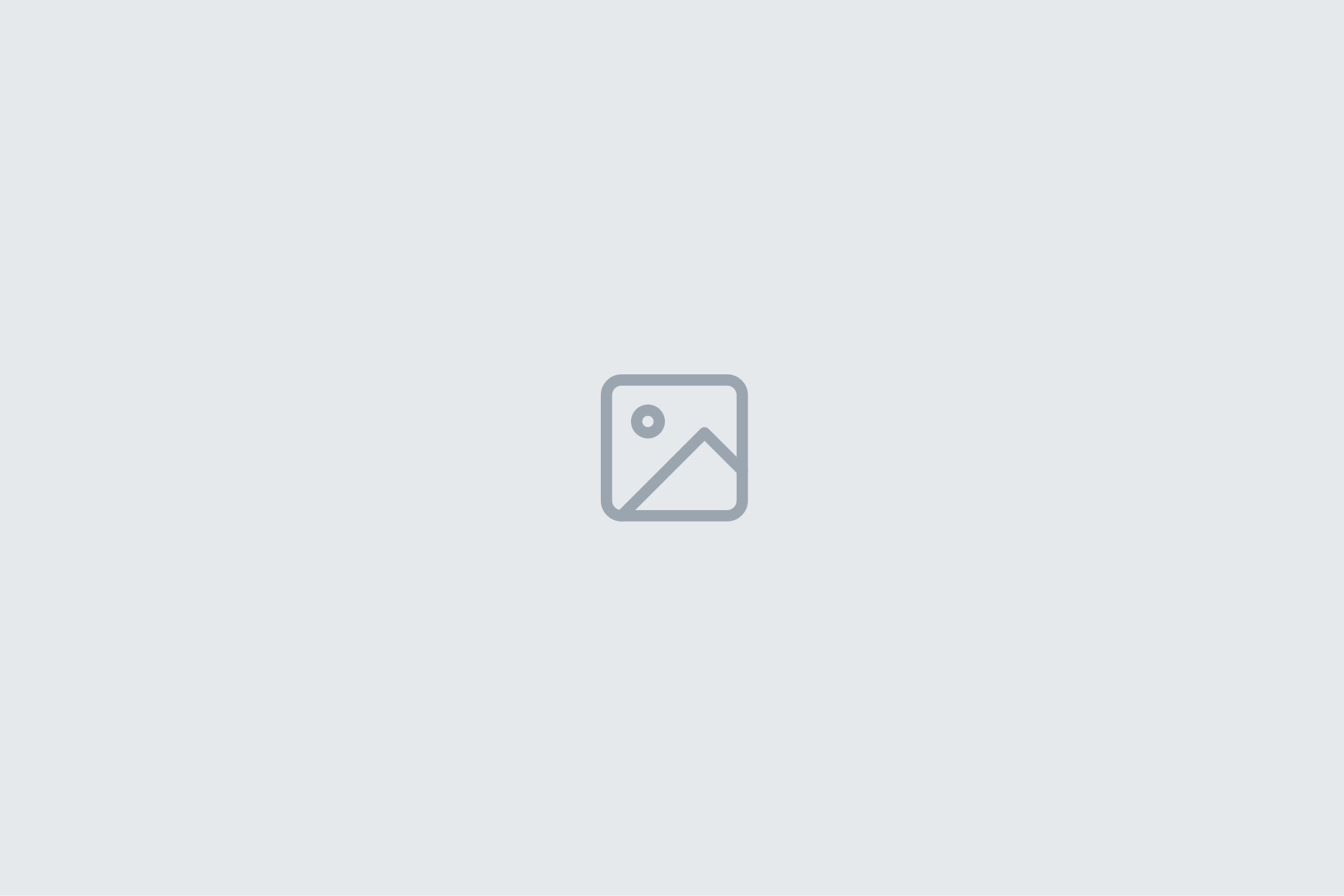La Navidad había quedado encerrada en una fortaleza oscura. Nadie recordaba quién la había raptado, pero al irse su esencia, ya nadie cantaba villancicos, ni se apreciaba el frío de diciembre, ni se recibían regalos. Santa y los Reyes Magos habían conseguido huir, pero no se atrevían a volver porque temían ser apresados o correr un destino más siniestro. Las grandes empresas de comercio electrónico, que se habían especializado en compras navideñas, prenavideñas y postnavideñas, habían quebrado. Un tal señor Bezos empujaba ahora un carrito de chatarra por las calles de Seattle. Corrían rumores de ciudadanos detenidos por guardar, todavía, árboles de Navidad y adornos navideños.
En medio de ese ambiente enrarecido, un escritor huraño y autoproclamado enemigo de la Navidad (hasta el punto de haber sido apodado el Grinch), empezó a sentirse desolado sin saber por qué. Su sueño se había cumplido: la Navidad ya no existía. De pronto, se veía liberado de las tediosas comidas navideñas, del estrés de los preparativos, de tener que ver belenes. Y a pesar de todo, en su cabeza, de vez en cuando, sonaba un «ande, ande, ande la Marimorena» o «los peces beben en el río», y una presadumbre automática se apoderaba de todo su ser. Recordaba las navidades de su infancia y añoraba las que había tenido con sus hijos cuando aún eran niños. Seguía odiando la palabra Navidad, pero su significado guardaba anclajes emocionales de los que no quería desprenderse. Un año, siendo muy pequeño, había estado muy enfermo. Su mayor alivio fueron las luces del árbol de Navidad, las eternas películas de la época y el turrón de chocolate, acurrucado en el sofá con una mantita parda y la luz de una lamparita cálida.
Por curiosidad, llamó a un amigo que siempre había amado la Navidad. Lo encontró tan decaído, desilusionado y apático acerca de ella, que hubo un extraño despertar en su interior. Aunque pudiera arrepentirse el resto de los años que le quedaban, había que traer de vuelta la Navidad. Ya no era una circunstancia, sino una misión vital, una revelación.
Lo primero era localizar la fortaleza. ¿Por dónde empezar? ¿Qué pistas había? Alguien debía saber algo. Acudió a las hemerotecas, a los viejos de los pueblos remotos, a los profesores de guardería. Sacó poco en claro, pero averiguó la fecha exacta de la desaparición de la Navidad. El 25 de diciembre de 2018. Y también supo que había sido como un apagón general. A todo el mundo se le había ido la Navidad al mismo tiempo y sin saber por qué. Tal vez estaría en algún desierto inhabitado, en alguna ciudad abandonada o en las entrañas de la Tierra. Inició un viaje sin destino ni final en el que recorrió desde las poblaciones cercanas a los desiertos, las islas perdidas que no aparecían en los mapas, las regiones donde el frío mata y los volcanes que dormían su largo sueño. En todas partes encontró referencias a tradiciones similares a la Navidad y comenzó a hacerse una idea de lo que todas tenían en común. La esencia era la compañía. El año era un viaje más o menos solitario que culminaba con una reunión entre iguales. El tiempo se detenía y lo más importante eran la historias, reales o inventadas. La Navidad ya no le parecía tanto un invento comercial. En cambio, la veía como una necesidad que tenemos las personas, que caminamos temblorosas por un mundo incierto y amenazante, y creamos rituales para mirarnos en los ojos de aquellos a los que amamos. Y tras todos sus esfuerzos, reflexiones y preguntas realizadas, la Navidad seguía perdida.
Cuando regresó a su ciudad, había perdido quince kilos a lo largo de diez años y ya casi nadie lo recordaba. Quedaban pocos que supieran el significado de la Navidad. Era una moda pasada, un despojo del pasado. Intentó compartir su larga travesía con los amigos y familiares que quisieron escucharlo, y aunque se esforzaban en ponerse en su piel, pronto perdían el interés y lo animaban a dejar de buscar la Navidad. «No vale la pena», le decían.
A la semana de haber regresado, se tiró a la calle con un cartel:
Paseaba por las calles más concurridas, se detenía a veces a descansar y trataba de llamar la atención de los viandantes. Los pocos que se paraban a leer el cartel, se burlaban o lo increpaban. Se sentía como un mendigo, como un paria, como un loco. Pero se resistía a abandonar y cada mañana volvía a salir con su cartel y su ánimo cada vez más plano.
En paralelo, pensó que escribir un libro de cuentos de Navidad podría reavivar el interés de la gente. Dedicó casi todo el tiempo que le quedaba libre a compilar un libro variado que glosara todas las facetas de la Navidad. Cuando lo consideró aceptable, lo envió a decenas de editoriales. Todas le respondieron con una negativa. Intentó autopublicarlo, pero se lo denegaron alegando peregrinas violaciones de las normas de uso. Ni siquiera tuvo éxito en las redes sociales, donde sus publicaciones desaparecían sin previo aviso ni explicación alguna. La indiferencia hacia la Navidad se había convertido en rechazo y hostilidad.
Diciembre se acercaba y era consciente de que no tendría fuerzas para continuar un año más. Si no conseguía rescatar la Navidad, habría fracasado para siempre. Durante la primera semana del mes, no hizo nada. Se quedó inmóvil en casa sin escribir, sin publicar, sin sacar a pasear su cartel. A partir de la segunda semana, empezó a sentir la necesidad de compartir su angustia y su mensaje, sin más idea ni objetivo que la vaga noción de actuar. La primera mañana de la tercera semana de diciembre, se despertó con el único objetivo de encontrar semejantes. Fue a buscar a los albergues, a los orfanatos, a los asilos. Invitó a mendigos, huérfanos y ancianos a cenar el día 24, omitiendo deliberadamente la mención a la Nochebuena. Pensó que sus exiguos ahorros le permitirían dar de comer a los escasos comensales.
El día 24 por la mañana, fue a comprar comida. Pollos asados, tortillas, empanadas. Nada del otro mundo. Pidió prestadas mesas, sillas y algunas estufas de gas. También se había agenciado mantas para paliar el frío. El lugar elegido era el paseo inferior de un puente. Estaba seguro de que no iba a acudir nadie. Todo estaba preparado desde las ocho de la tarde, y en efecto, por allí no se asomaba nadie. Con paciencia y sin esperanza, fue colocando la comida en las mesas. Había traído algunas botellas de tinto reserva que guardaba para ocasiones especiales que nunca se habían dado. Abatido, se sentó en una esquina, sin ánimo para comer nada. A lo lejos, un caminante le hizo una seña con el brazo. Era uno de los mendigos con los que había estado hablando. Se disculpó por la tardanza. Había tenido problemas con el albergue. Empezaron a aparecer más comensales: otros mendigos, ancianos y huérfanos. Al poco, ya no había hueco para nadie más, y la comida y la bebida eran claramente insuficientes. El jolgorio era patente. Todo se iba repartiendo con una sonrisa. Todos se contaban anécdotas y dificultades. Llegó un momento en que los necesitados, llenos de dicha y alegría, le ofrecían su comida a los paseantes, sin duda más pudientes que ellos. Había en el ambiente un ánimo de júbilo, solidaridad y apego que había quedado olvidado mucho tiempo atrás.
A una distancia prudente, el escritor que había azotado la Navidad sin piedad, derramó algunas lágrimas de esperanza porque había conseguido devolver la Navidad a un puñado de personas generosas. Recordó la Última Cena, que era también un nacimiento, e intuyó que un ciclo oculto se había desarrollado desde tiempos inmemoriales a través de cultos superficiales. Comprendió que la Navidad no había sido atrapada en ninguna fortaleza, sino que había desaparecido del corazón de las personas, acaso porque ya no la necesitaban. De pronto vio que todos lo miraban en silencio. Volvió la cara a ambos lados y vio a los Reyes Magos y a Santa rodeándolo. Habían regresado del exilio. Habían quebrado la prohibición tácita. Abrumado por la revelación, solo acertó a ofrecerles asiento. Todos aceptaron con una reverencia. Esa noche, que en algún momento se convertirá en mito incierto, la Navidad, que es compartir compañía y amor, volvió a tocar, al menos, a un grupo de personas.