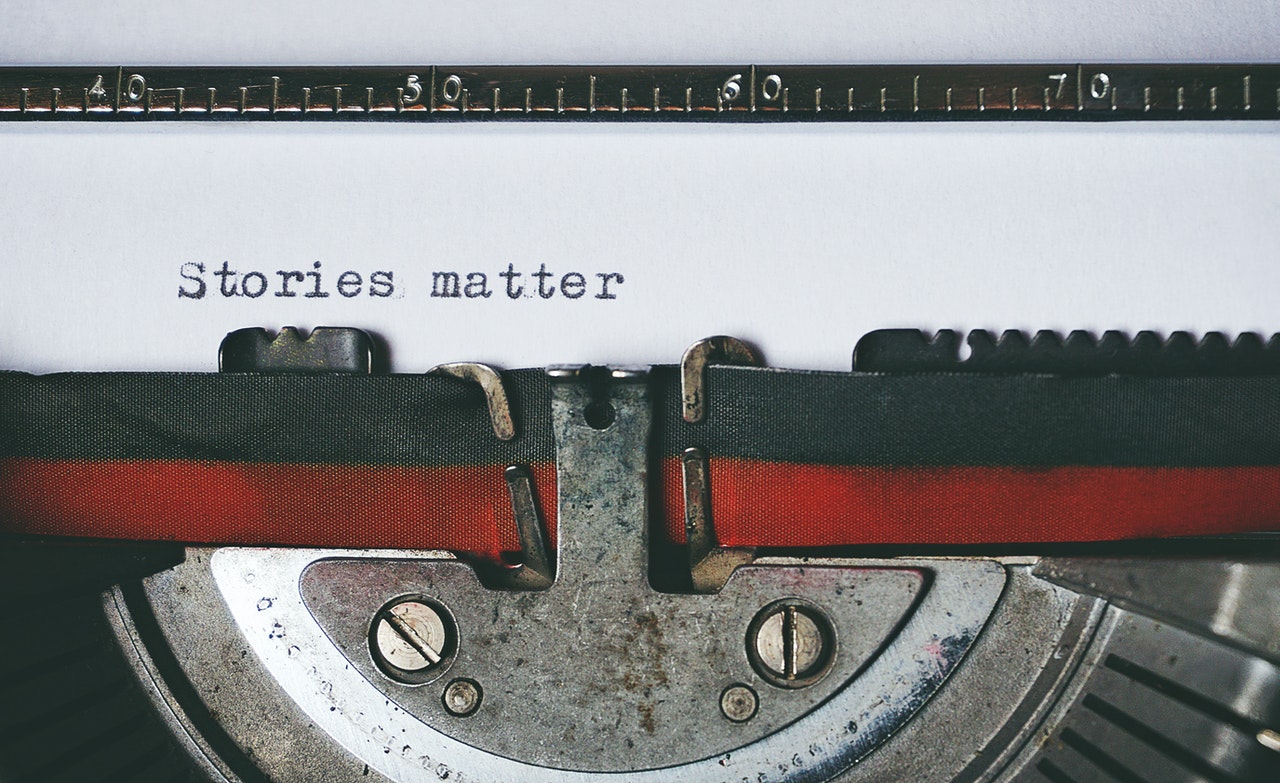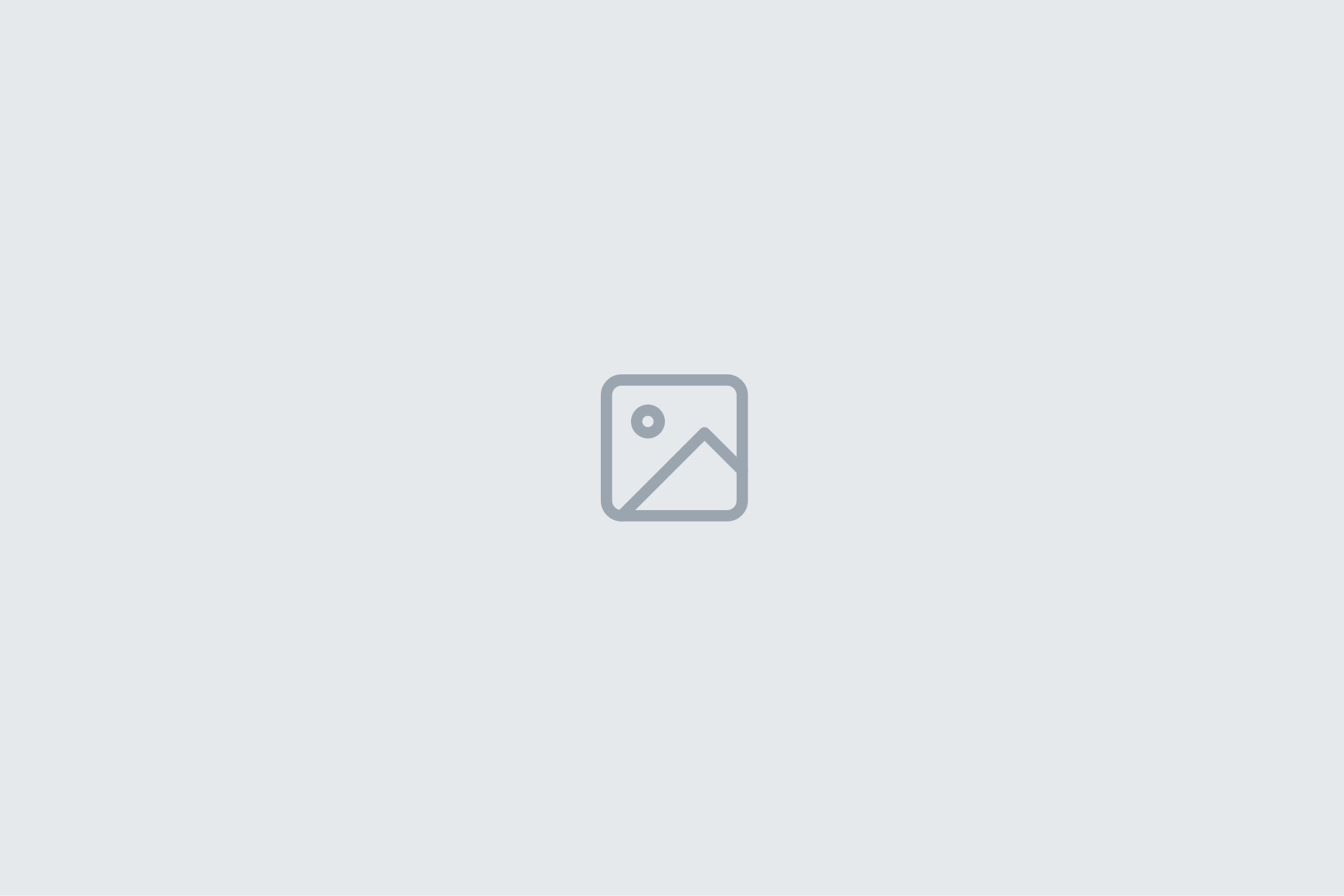Hay una especie de regusto en escribir para nadie.
Al principio, uno escribe para alguien. Para él, para ella.
Luego, si ve que se le da bien, abre el foco y escribe para algunos. Se esfuerza en pulir su estilo, acepta críticas constructivas, aprende a curarse las heridas del ego.
Si gana algún certamen o participa en eventos, es posible que se emborrache y escriba para todos. Para TODOS. Para los de aquí y los de allá, para los de ahora y los del futuro. Uno se imagina su obra flotando en el espacio (la Tierra ya destruida y olvidada), siendo rescatada por una civilización alienígena que invertirá incontables esfuerzos en descifrarla y llorará colectivamente por la belleza de ese mensaje artístico y por haber perdido a un talento universal.
Con suerte, uno recupera la serenidad y sabe que sus lectores serán aquellos que se vean obligados por el compromiso que generan la amistad o los lazos familiares. Y entonces, en algunos casos muy raros, se produce un despertar: no hace falta escribir para los demás. Si la epifanía es completa, uno ve que no es necesario escribir ni para uno mismo. Uno escribe y punto. Sin importar las consecuencias. Sin buscar la aprobación de nadie. Sin importarle un carajo la eternidad o la perpetuidad del arte.
Uno escribe porque puede y quiere, acaso porque le produce placer o alivio, que ya es mucho más de lo que se le podría pedir a un acto en apariencia tan sencillo. Hay pocas, muy pocas sensaciones tan gratificantes como desarrollar una conversación intrascendente y sin objetivos, abrirse en canal y confesar lo que no te confesarías ni a ti mismo.