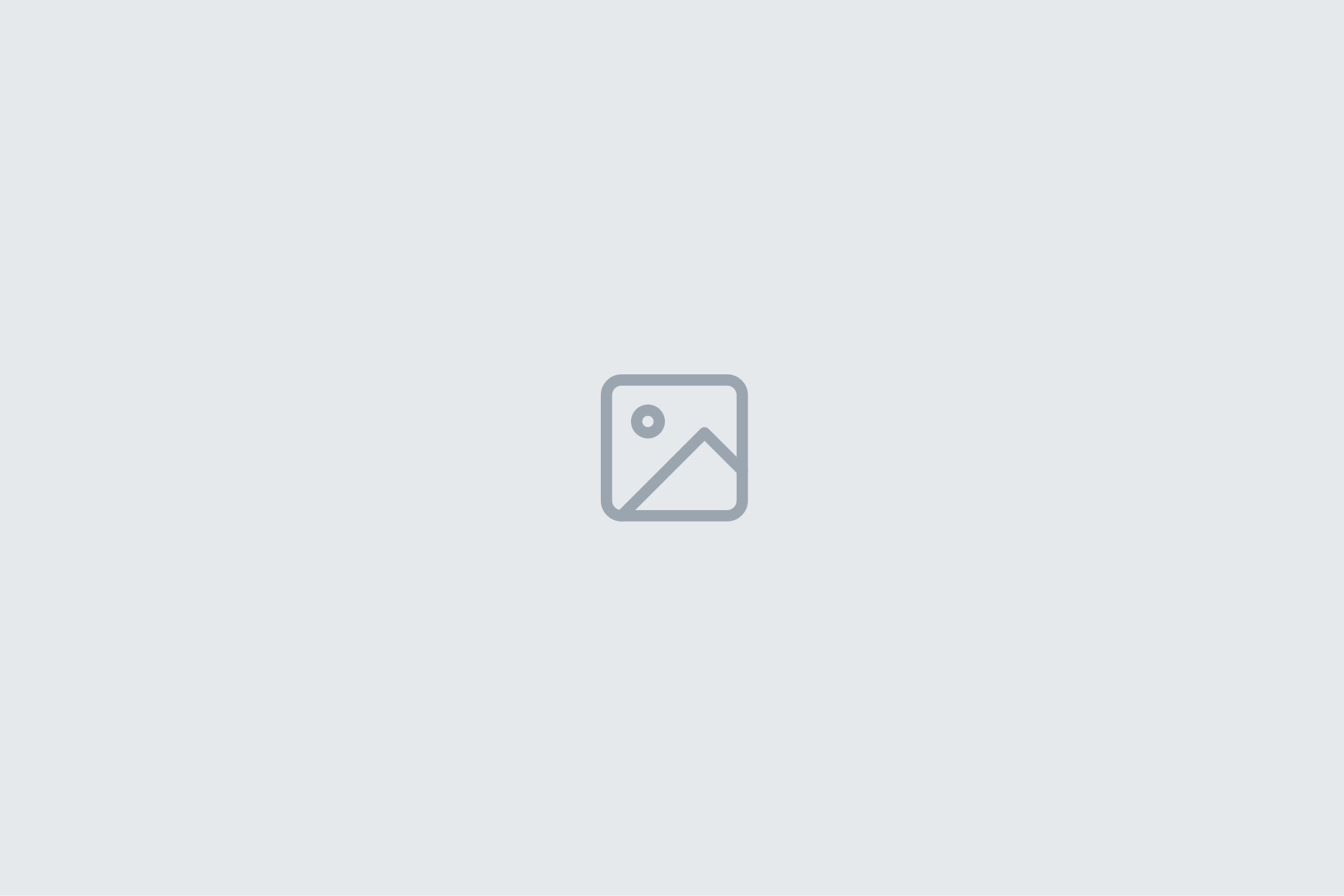Siempre sospechaste que la leyenda ocultaba algo de verdad, y que como siempre sucede con ese resquicio de verdad, es más atroz que la ficción. Tus amigos deseaban con todas sus fuerzas que llegara Nochebuena porque Santa les traería sus regalos favoritos. Una bici, dos o tres muñecos de la colección de temporada, los más afortunados una consola. Hacía tiempo que te desagradaba la idea de que Santa, si es que existía, se colara en tu casa cuando todos estabais durmiendo, que os observara en silencio y que dejara regalos a los que se habían portado bien. ¿Qué pasaba con los que se portaban mal? ¿Qué les dejaba?
Aquella Nochebuena te fuiste pronto a la cama. Querías dormirte cuanto antes para evitar las pesadillas. Pero justo cuando ibas a apagar la lamparita de noche, recibiste un mensaje de voz de Jamie. Era el matón del cole. Disfrutaba fastidiando a todo el mundo y quedando por encima, a veces de manera tan literal que os asfixiaba. Por un momento estuviste a punto de pasar y no escucharlo, pero la curiosidad te pudo:
Tienes que ayudarme, tío. Sé que viene a por mí. Eres el único que me cree.
Sonaba asustado de verdad. Sí, en alguna ocasión habías hablado con él de ese tema, de que Santa era algo siniestro, pero también podía ser una broma para reírse de ti. Como no sabías qué hacer, lo llamaste. Descolgó y lo escuchaste a lo lejos, como si no tuviera el móvil cerca. Estaba sollozando y eso no se puede fingir. Su casa estaba cerca, así que te vestiste, saliste por la ventana y fuiste corriendo a ver qué le pasaba.
Lo primero que te llamó la atención es que la chimenea estaba apagada y no había luces encendidas. Parecía una casa del terror. Trepaste hasta su ventana con cuidado y te asomaste. Al principio no viste nada porque todo estaba oscuro, pero de pronto algo se movió. Era una sombra enorme, mucho más grande que cualquier hombre, y con una forma que podría ser humana pero sólo en apariencia. Dio dos o tres zancadas por la habitación, y de un zarpazo sacó a Jamie de debajo de su cama, donde estaba escondido. Gritó tan fuerte, con tanto miedo, que te quedaste paralizado. Lo que fuera que lo tenía atrapado soltó una carcajada estridente y seca que te heló la sangre. Pasaron diez, veinte, cuarenta segundos, tres minutos, diez… pero nadie acudió a salvar a Jamie, y tú no te atrevías, a pesar de que él seguía gritando desesperado. A la mañana siguiente, consternados y llenos de vergüenza, sus padres declararían que no habían oído nada, pese a que sus habitaciones estaban frente a frente. Agazapado en la oscuridad, viste cómo la ventana se abrió de golpe y eso salió de un salto llevando a Jamie a cuestas. Sólo tuviste un instante para verlo, pero se te quedó grabado a fuego. Su barba blanca y raída, su piel azul, no tanto como sus ojos, sus harapos hechos de pieles y teñidos de sangre, sus proporciones inhumanas. Justo cuando estaba cayendo hacia el porche, volvió la vista y te miró fijamente. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Sin saber cómo, corriste por la cornisa hacia el patio trasero, saltaste y te hiciste daño al caer y te levantaste y corriste sin mirar atrás hasta tu casa con los oídos taponados por la sangre que bombeaba sin parar. No sabías si te había seguido, si entraría en tu casa y te llevaría como a Jamie. Esa noche no dormiste y sin embargo no dejaste de tener pesadillas, pero no podías contárselo a tus padres, no te creerían.
Por la mañana bajaste al salón y viste todos esos regalos perfectamente envueltos. Había varios con tu nombre. Uno de ellos era una carta, esta carta, que te recuerda a cada momento que lo sé absolutamente todo sobre ti, que no hay lugar donde puedas esconderte y que el año que viene, si no te portas bien, iré a buscarte para que te vengas a vivir conmigo, junto con todos mis sirvientes, a donde siempre hace frío.
Relato incluido en Lapso.