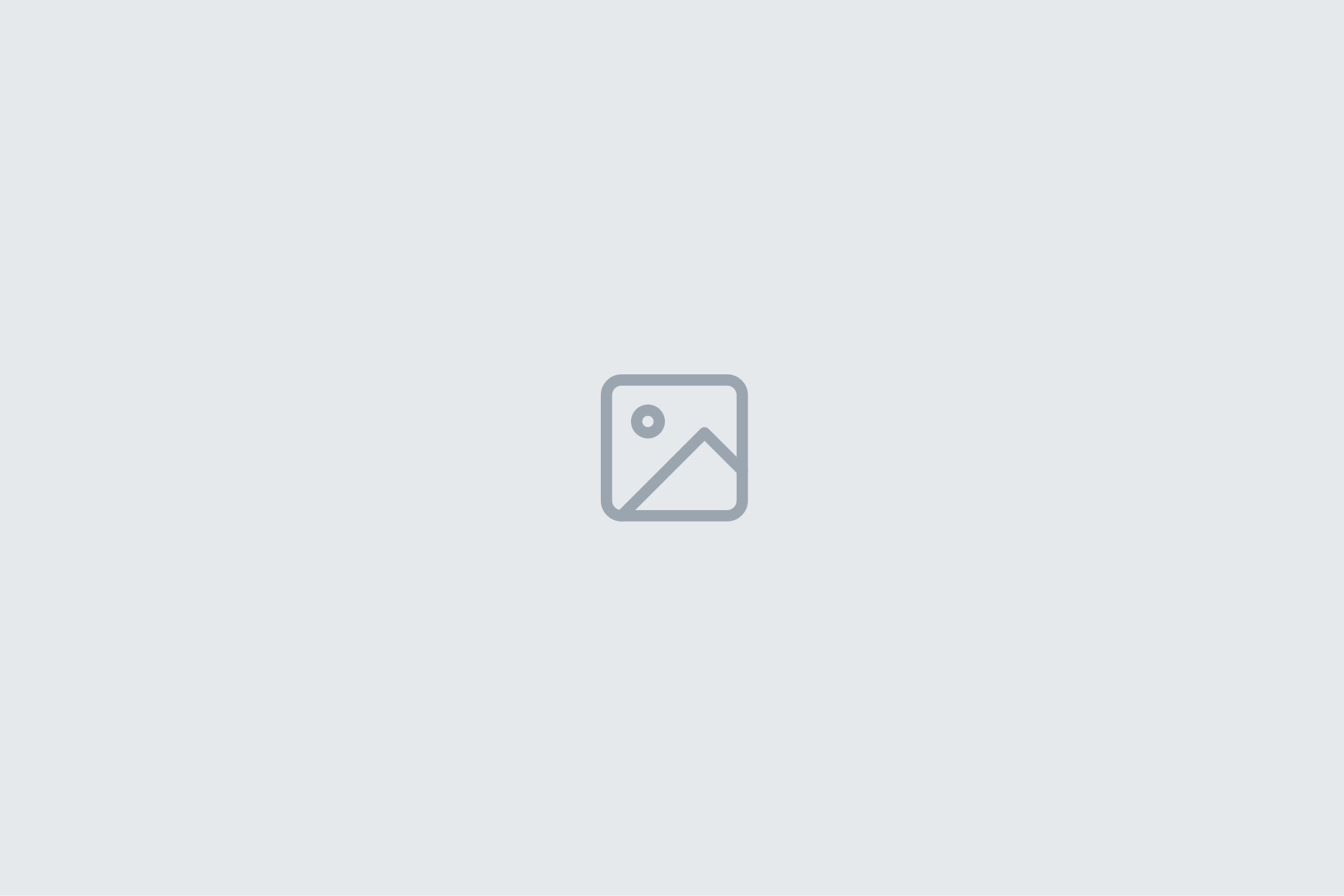Los perros ven cosas que los seres humanos ignoramos por completo. Y no me refiero al funcionamiento de su visión. Hace tiempo que venía notando que Chucho estaba raro. Le enseñaba la correa, signo inequívoco de vámonos a la calle, golfo, y se quedaba tirado en su colchón naranja, receloso. Antes casi me tiraba al suelo con esos saltos de pantera, estate quieto, hijoputa, que así no hay quien te ponga esto. Un mastín del Pirineo, un perrazo.
Una tarde vino un amigo a visitarme y se le lanzó a los pies como suplicando. Si no te conociera, pensaría que lo maltratas. Sí, claro, cualquiera tiene huevos de maltratarlo. Nunca lo había visto así. De hecho, siempre ha sido bastante pasota. Estuvo toda la tarde cerca de mi amigo. Cuando nos quedamos solos, se apartó de mí y se echó en su colchón, pero sin perderme de vista. Le di una chuchería, y ni por ésas. Será mi soltería, que ya te está afectando a ti también, porque no hay quien te entienda.
Lo más extraño pasó una mañana que volví a casa más temprano. Chucho conocía mis horarios y siempre me esperaba tras la puerta del patio, porque dentro de casa no lo dejaba solo. Aquel día, en cambio, no me estaba esperando. A través de la mirilla lo vi en una esquina, hecho un ovillo, tiritando. No podía tener frío. Tenía que ser miedo. Abrí la puerta y salí corriendo a ver qué le pasaba. Nada más verme, gruñó y me derribó de un salto. Entró en casa corriendo. Desde el suelo seguí su carrera desesperada con la vista. Cuando pasó por la puerta, se retiró como si hubiera alguien. Fui tras él, confuso. Quería echarle la bronca pero podía más la intriga de saber qué le había pasado. Me acerqué despacio. Estaba en su colchón. Me agaché y alargué la mano con cuidado para acariciarle la cabeza. Seguía temblando, y sí, era de miedo. Fue la primera vez que intuí lo que estaba pasando. Lo vi en sus ojos, o más bien en su mirada que se perdía a lo lejos como intentando escapar. Desconfiaba de mí, no me reconocía. No sé como lo sentí, pero no tuve dudas. Chucho, qué coño te pasa, ¿no ves que soy yo? Me dejó que lo acariciara y le pasé la mano por la cara muy despacio. Empezó a tranquilizarse, a regresar a sí mismo, y esa mirada nueva se fue diluyendo en la negrura de sus ojos.
Comentar estas cosas con los demás siempre es un problema. O no te entienden, o se cachondean discretamente. A diferencia de lo que muchos creen, se trata de fenómenos muy cotidianos en el ámbito doméstico que pasan desapercibidos por nuestro frenético ritmo de vida. Pero están ahí, latentes, con una paciencia infinita, esperando alguno de nuestros momentos bajos.
Pasó el tiempo y no se lo conté a nadie. Chucho iba a peor. Cada vez comía menos, era esquivo y silencioso, como si tratara de sorprenderme por la espalda. Ocho años son mucho tiempo para abandonar a un amigo sin motivos claros. No podía tirar a Chucho a la calle. Además, salvo el incidente del patio, no me había atacado ni había demostrado agresividad. En el veterinario me decían que estaba bien, que le cambiara el pienso por si el que le estaba dando le había dejado de gustar, pero nada más.
Aquella noche me despertó un ruido en la cocina. Bajé en silencio. Algo me presionaba el pecho desde dentro. No era miedo, sino algo más fuerte, más siniestro, más absurdo. Siempre dejo la luz de la cocina encendida, pero ahora estaba apagada. Me quedé parado en la escalera, dudando si encerrarme en mi cuarto y llamar a la policía, o averiguar si sólo había apagado la luz por equivocación antes de acostarme. Entré de un salto. La puerta, justo enfrente, estaba abierta, y la cortina se movía por la brisita que entraba desde fuera. Avancé asustado y confuso hacia el patio. Antes de llegar a la puerta, alguien entró corriendo y pasó por mi lado mirándome. Su barbilla, sus manos, su mirada… era yo, imposible, no me lo creo. Chucho no podía saber que era mi cuello y no el suyo cuando saltó sobre mí para destrozármelo de un tajo.
Relato incluido en Lapso.