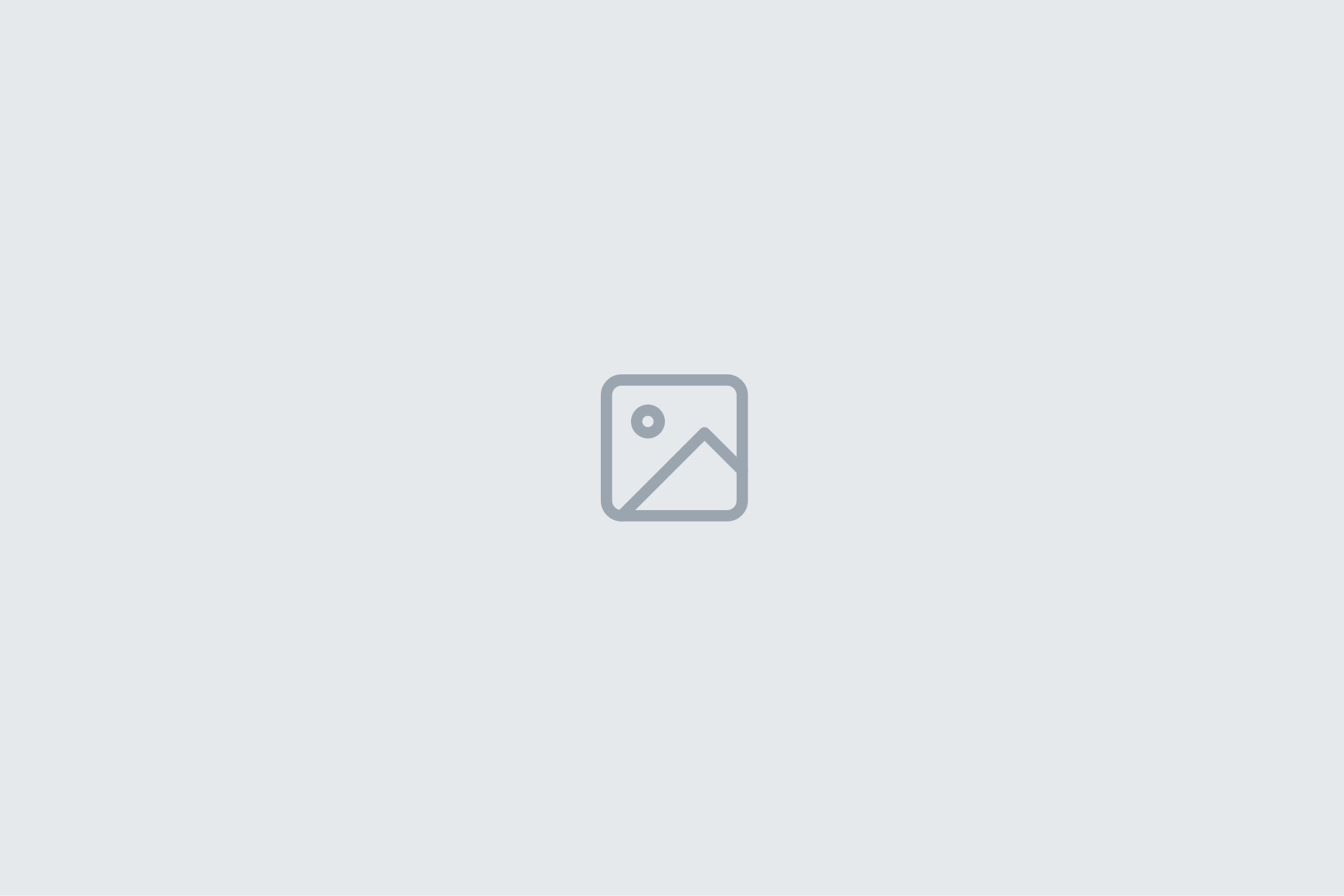Los mediodías de otoño siempre fueron mucho más fáciles. Daba la sensación de que podía uno refugiarse en ellos, en su luz oblicua y turbia, toda una eternidad. Y si tengo en cuenta que esos momentos siempre vuelven, quién sabe si al final no será cierto.
El caso es que ahí dentro, en su seno, lo que sucedía era suave y tierno como una hoja amarillenta bailando en el viento sin llegar a caer del todo. Nada de eso tenía filos o aristas con los que cortarte en pedazos el alma. Era como un sueño a medio hacer, un letargo dulce durante el que podías pensar con serenidad en todo lo que hace que seas tú mismo.
Un sueño recurrente de livianos paseos por el campo ajenos a cualquier preocupación o amargura.