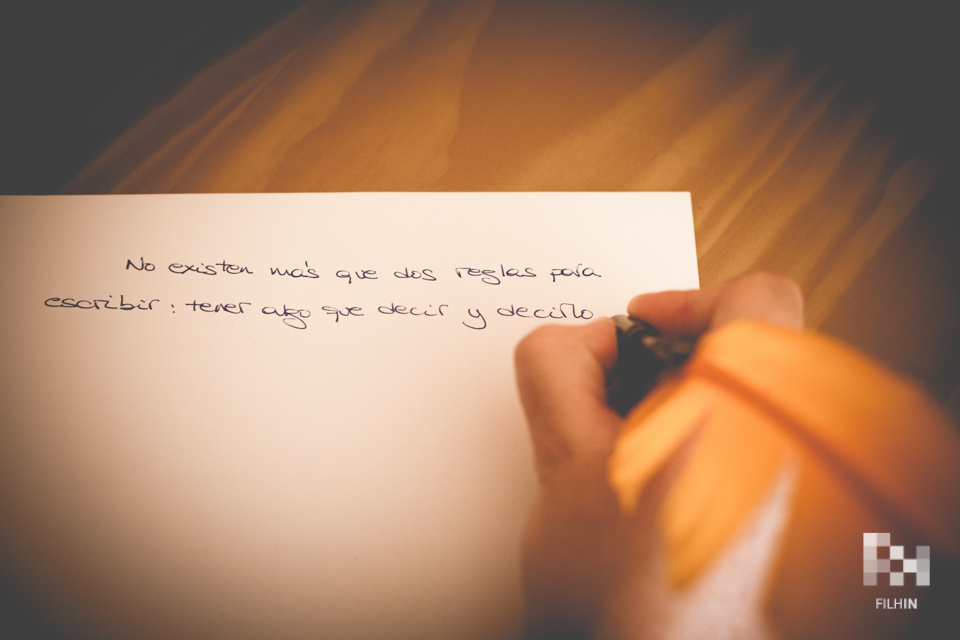Empeñarnos en cambiar el mundo es una tarea inútil por inabarcable.
Viajamos a través del vacío sobre un esferoide que ha visto perecer a millones de especies a más de 100.000 kilómetros por hora. Si no destruimos nuestro único hogar antes, tarde o temprano nos alcanzará un asteroide lo suficientemente grande, o sufriremos una tormenta de radiación cósmica demasiado letal o, a escala mucho más pequeña, un dictadorzuelo nos someterá y nos masacrará sin piedad. Y en el horizonte más lejano que podamos vislumbrar, no hay más que vacío, ya que nuestro universo, como todo, está condenado a perecer.
Sin embargo, nos empeñamos en seguir haciendo todo lo que hacemos como si fuera muy importante, arañando años, días, horas, a un destino inmutable, que es nuestro límite biológico.
Yo mismo trato de convencerme de que hay algo esencial por lo que merece la pena seguir adelante. Y no es que me falten razones. Mi vida es dichosa. Tengo todo lo que necesito y no me siento falto de nada. Y quiero, en el sentido más profundo de la palabra, con el nivel de conciencia más elevado, darle a mis hijos una vida próspera.
Pero luego pienso que esas vidas llegarán a su fin, y si no tienen suerte, ellos mismos acabarán haciéndose las mismas preguntas sin respuesta que yo me hago.
En cierta manera, y aunque no soy uno de ellos, creo entender a los inmortales que se habían dedicado a dormitar sin más en el cuento de Borges, acaso porque entendieron que ninguna de sus acciones tenía un efecto.