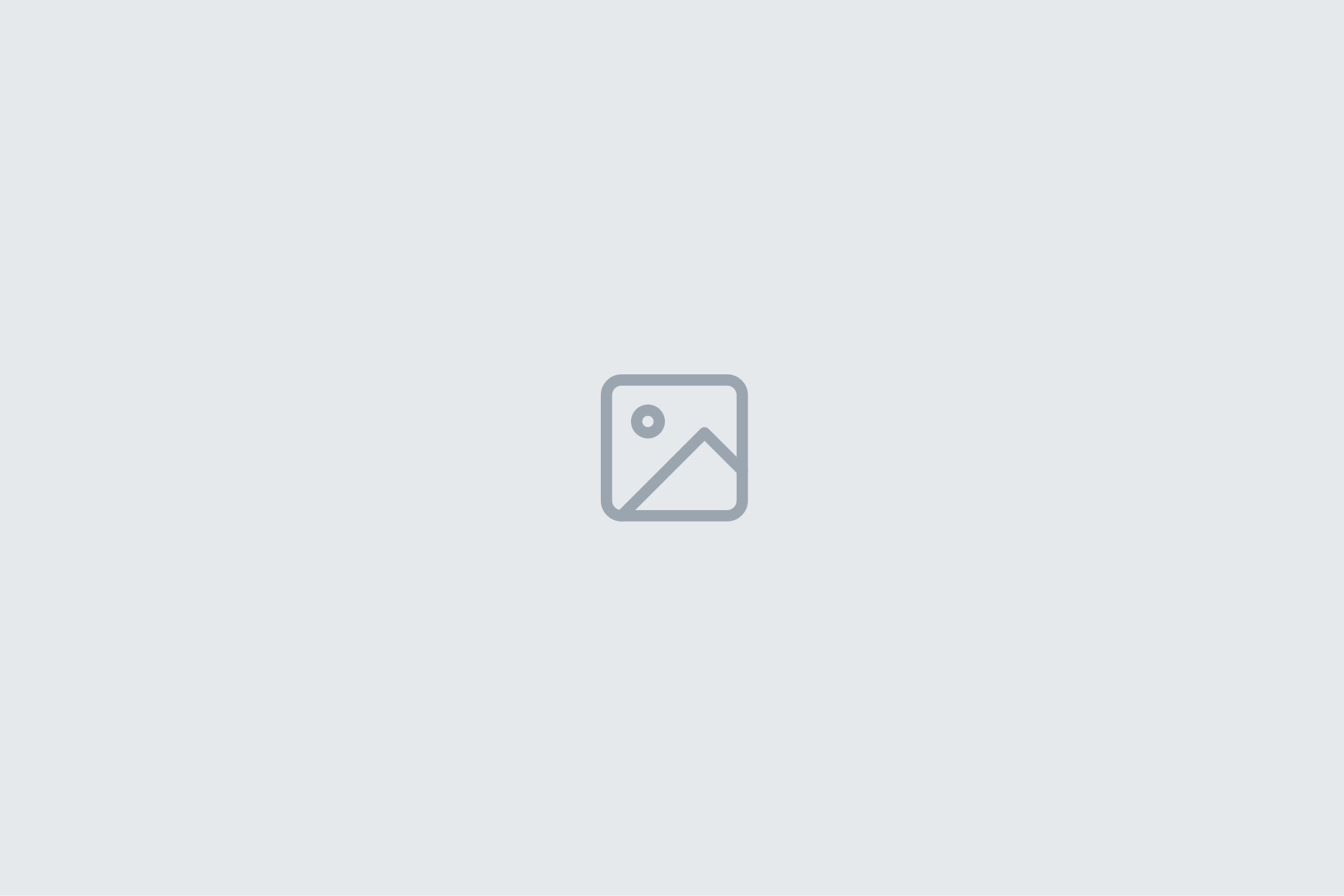Recibo una llamada de no sé qué periódico. La reportera habla a gran velocidad, como si me estuviera alertando de un peligro. Creo entender algo sobre «mi repentina fama» y «repercusión internacional». Sin poder contener una breve carcajada, le digo que se ha equivocado y corto. De la calle viene un jaleo inusual. Me asomo a la ventana y hay un grupo de paparazzis que, al verme, se lanzan en jauría a fotografiarme. Asustado, me oculto tras las cortinas y agradezco no estar viviendo en Alemania. Me gritan intentando provocarme para que me asome de nuevo. Pienso que llamar a Braulio me puede salvar de esta locura, Braulio siempre tiene buenas ocurrencias, sensatas y sopesadas. Al desbloquear el móvil, veo cientos de notificaciones por todos los canales imaginables, incluso algunos cuya existencia desconocía. El aparato empieza a quemar, literalmente. Emocionadísimo y enfadado al mismo tiempo, Braulio aúlla que cómo he podido ocultarle algo así, que claro que me quiere ayudar pero ve difícil poder llegar a mi casa porque está viendo en Twitter que la multitud está muy cerca de aquí. Me noto un mareo de película sin llegar a desmayarme, sobre todo porque no entiendo una coma de lo que está ocurriendo. Me lavo la cara con agua fría con la ilusa esperanza de despertar de algo que sé que no es una pesadilla. Según Braulio, aún me quedan unos minutos para poder escapar. Corro hacia la calle con la elegancia de un pavo, y es entonces cuando, a unos cien metros, veo a la multitud enardecida. Jóvenes de apenas veinte años llevan una camiseta con mi cara y el lema PREMIO NOBEL escrito en rojo sangre. Al verme, saltan, señalan y chillan como si yo fuera una estrella del rock. Del otro lado, los paparazzis me han localizado y ya casi los tengo encima. Mi única salida es el callejón estrecho de enfrente. Agradezco al miedo la velocidad que siempre otorga y les gano la suficiente ventaja para colarme por una alcantarilla que ya tenía identificada para cuando nos invadieran los alienígenas. Ahí abajo, entre cucarachas y pestilencia, los oigo pasar como una estampida, gritando mi nombre, llorando por no poder tocarme. Saco el móvil. Tengo varias llamadas de Braulio. Antes de responder, leo la prensa. Mi cara es portada en todas partes. El escritor definitivo, El renacido, La literatura, son algunos de los titulares. No hay artículo de opinión que no hable de mí. Ha habido disturbios en Oslo a causa de la negativa de la Academia Sueca a otorgarme un Nobel de urgencia. La policía ha tenido que escoltar a mis padres a una comisaría para protegerlos de la turba, que exigía conocer mi paradero. Llamo a Braulio, él sabrá qué hacer. Mientras lo escucho contarme cómo ha sucedido todo en menos de dos horas, empiezo a advertir que ya nunca más podré pasear por mis rincones favoritos, dormirme leyendo junto a la ventana, opinar con libertad en las redes sociales. Y entiendo que la ficción puede solidificarse y llegar a ser tan persistente como la realidad misma. Al parecer, alguien encontró un relato que publiqué hace más de diez años en mi recóndito blog y lo convirtió en viral. Un relato que describe, parte a parte, la situación que me está terminando de ahogar en mierda ahora mismo.