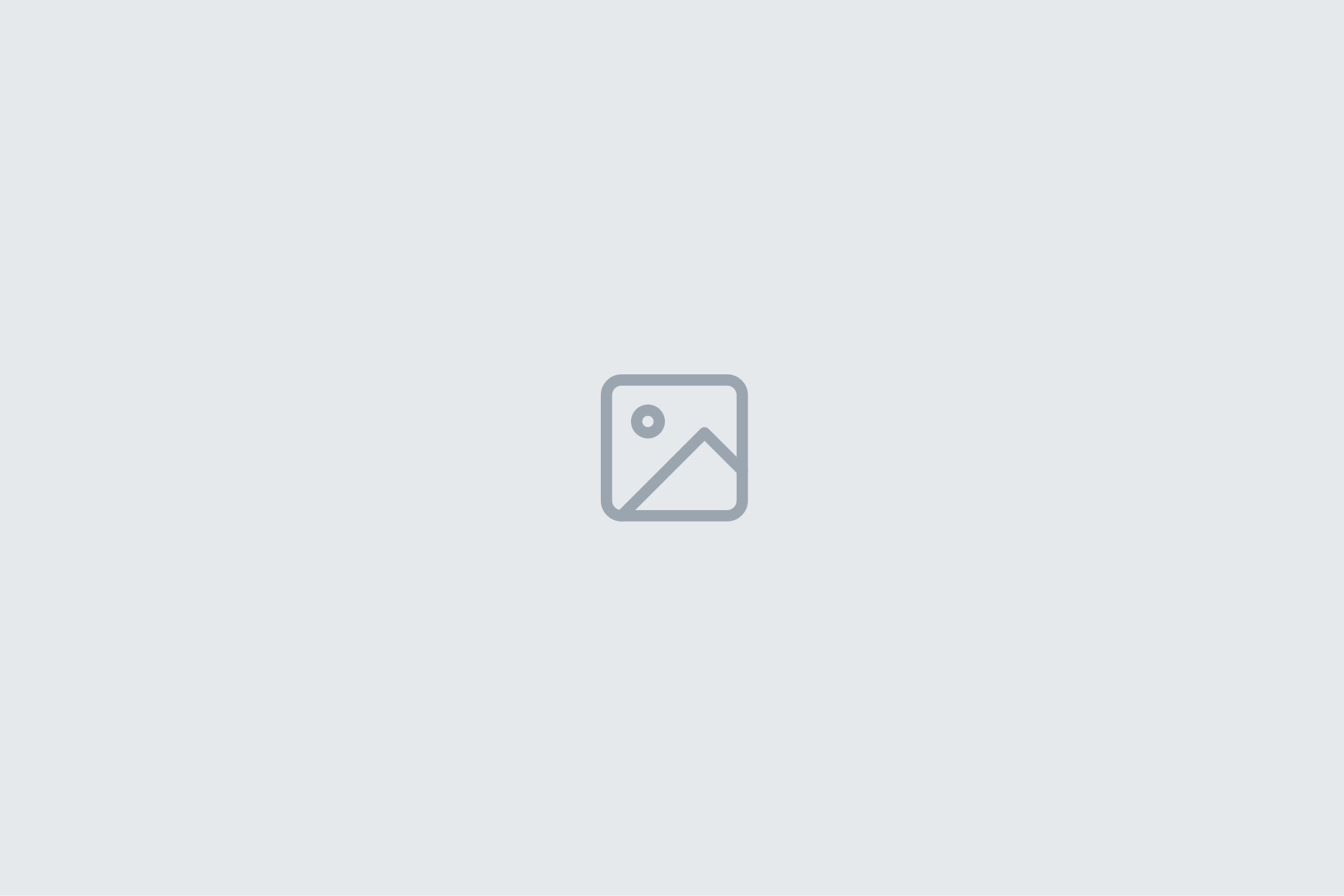Las inquietudes más o menos geométricas que uno demuestra frente al mar son un reducto del pensamiento pretendidamente lógico que se empeña en no desaparecer. Al cabo de un rato, las olas acaban por reducir esas inquietudes hasta hacerlas irrelevantes, o al menos tan pequeñas que ya no molestan. Ahí se da uno cuenta de que estar desnudo no tiene nada que ver con la ropa sino con esas convicciones que se pegan como lapas. Todo eso que parece esencial y que acaba siendo arrastrado por la marea como cualquier concha o piedrecita anónima y repetible. Así que cabe preguntarse, ahí, frente al mar, pasado el tiempo suficiente, sobre lo que somos en realidad, si es que somos algo a fin de cuentas. Es posible que nos pasemos la vida entera intentando definirnos y nunca terminemos de hacerlo. Algunos ni siquiera empiezan. Ese niño que llora como lo hicimos alguna vez, hace años. Ese anciano que arrastra los pies y nos anuncia el camino. Todo eso no son más que estampas congeladas que no describen la obra al completo. Hay demasiados instantes, demasiados nudos que no desharemos del todo. Y demasiado poco tiempo. No deja de ser una ironía que empezáramos en la arena y hayamos acabado sin hacer pie, rodeados de agua y sin ver la orilla, cada vez más cansados, tentados de abandonarnos a la corriente y lo que surja. Pero justo antes de esa concesión, hay algo misterioso que nos obliga a dar una brazada, y otra, y otra, para seguir contemplando lo que pasa, para no dejar de sentir todo ese agobio, ese peso descomunal, esa ansiedad infinita. Eso, y no otra cosa, es lo que somos.