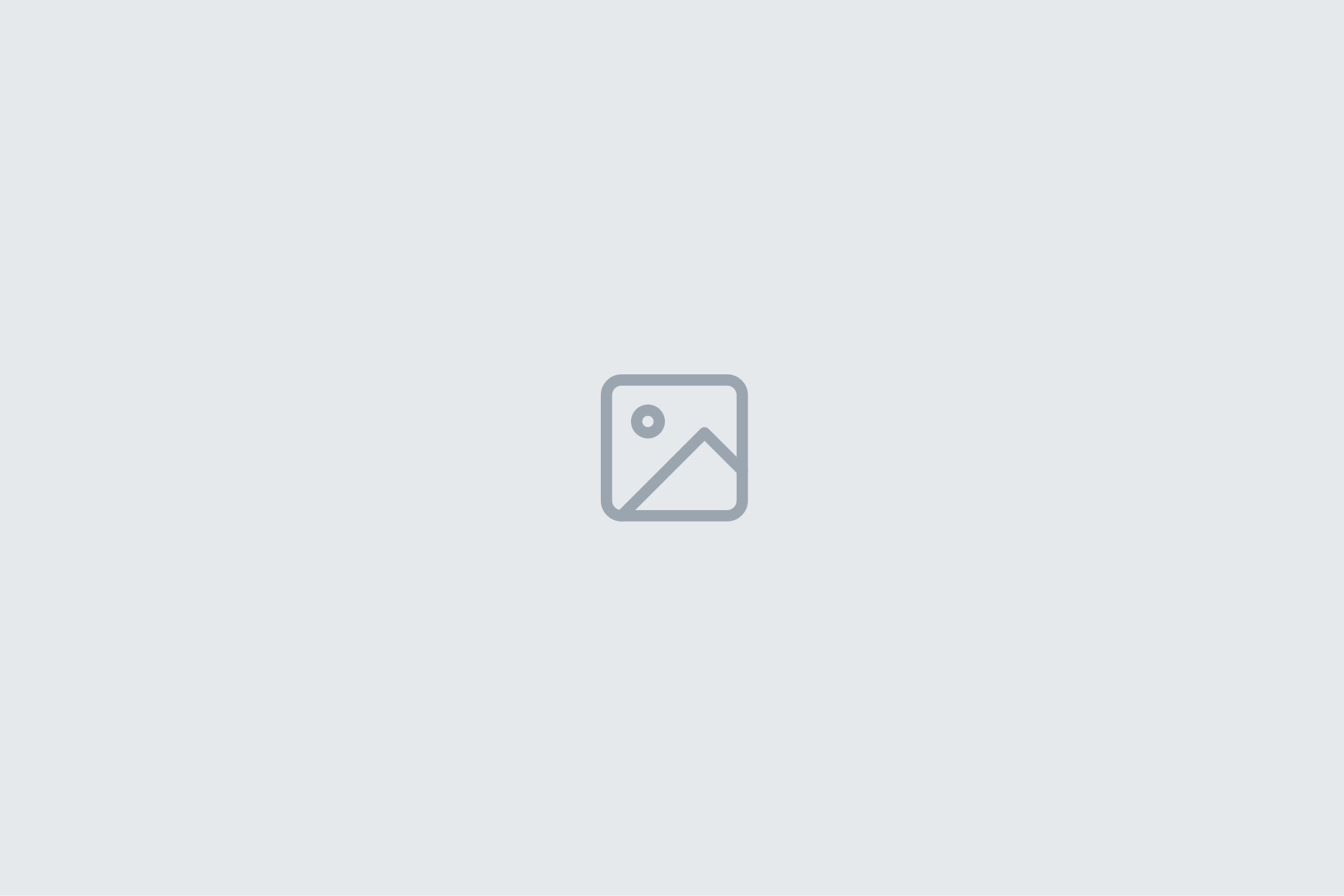Decir que le gusta el sonido del violín podría llegar a ser ofensivo, pero elegir una alternativa más intensa (que le enamora, por ejemplo) sería inexacto, sobre todo porque no alberga la más mínima esperanza de corresponderlo de ninguna manera. Convendremos que se deleita en silencio, que ahora que lo conoce, no podría vivir sin ese instrumento. Pero con el tiempo ha adquirido experiencia suficiente para permitirse tener una estricta selección personal. En su tierra natal no había violines, y a lo largo de sus viajes ha tenido ocasión de oír multitud de instrumentos, todos ellos hermosos y con personalidad propia, pero ninguno tan íntimo, tan cautivador como un violín manejado con maestría.
La primera vez que oyó un concierto de violín, todo se le paró de pronto. Perdió sus pretensiones, su pasado, casi su identidad, y poco a poco se fue despegando de su asiento, despreciando la gravedad y flotando por el camino imaginario que le proponía el arco. La sensación le duró horas, acaso días, ausente de su rutina, de toda la belleza que pasaba inadvertida por la ventana lateral. Era Grappelli. Se le había pegado al alma para siempre.
En sus lentas estancias fuera de casa, cuando no puede escaparse a un concierto bajo ningún concepto, recuerda las notas y mueve los dedos intentando acompañarlas torpemente. Es todo lo que le queda en esos momentos de soledad.
Han pasado muchos años sin haber podido escuchar de nuevo, en directo, el sonido envolvente del violín, esa cadencia caprichosa que conlleva un vaivén, un ir y venir por el puro placer estético y emocional, sin otro significado que la belleza. Aunque no lo ha olvidado, ya casi no lo recuerda y lo anhela sin saberlo. Una avería provoca que su transporte quede varado cerca de aquel primer concierto: una sala de conciertos modesta pero elegante que ahora está medio en ruinas. La contempla brevemente con la esperanza, todavía, de hallar entre sus muros lo que tanto desea. Incontables viajes por incontables destinos le han enseñado que la casualidad es una refinada ilusión, pero entonces oye un quejido que le hace parar en seco: es un violín. Agazapado y medio invisible por la ropa oscura (es de noche) descubre a un mendigo que afina un violín arrasado por el tiempo. El hombre levanta la vista y le clava unos ojos que alguna vez pertenecieron a una persona incisiva, tenaz y valiente. Sin darle tiempo a despegar los labios para pedirle (para suplicarle) que toque su pieza favorita, los acordes iniciales de Stardust empiezan a llenar el callejón solitario con un virtuosismo inesperado. Hay una silla sin respaldo que aprovecha para sentarse como si se tratara de un butacón del extinto teatro. Cierra los ojos y se imagina flotando en su orbe íntimo, libre de sus ataduras, de sus angustias, fundiéndose con la música sin la incómoda materia que componía su ser. Las últimas notas se van aflojando como la nostalgia que destilan, despacio, hasta que al fin queda tan sólo un rumor lejano. Cuando abre los ojos, el violinista ya no está.
Como la avería parece estar arreglada, se levanta y contempla el teatro antes de marcharse. Mientras se eleva por encima del terreno en su transbordador espacial, rumbo al espacio profundo, piensa que haber nacido en dos rincones opuestos del cosmos y encontrarse en medio de una noche irrepetible, no es menos poético que aprender a tocar el violín o saber apreciarlo. Piensa en el polvo estelar que somos, y después, se abandona a la música que ya nadie interpreta.
Relato incluido en Lapso.