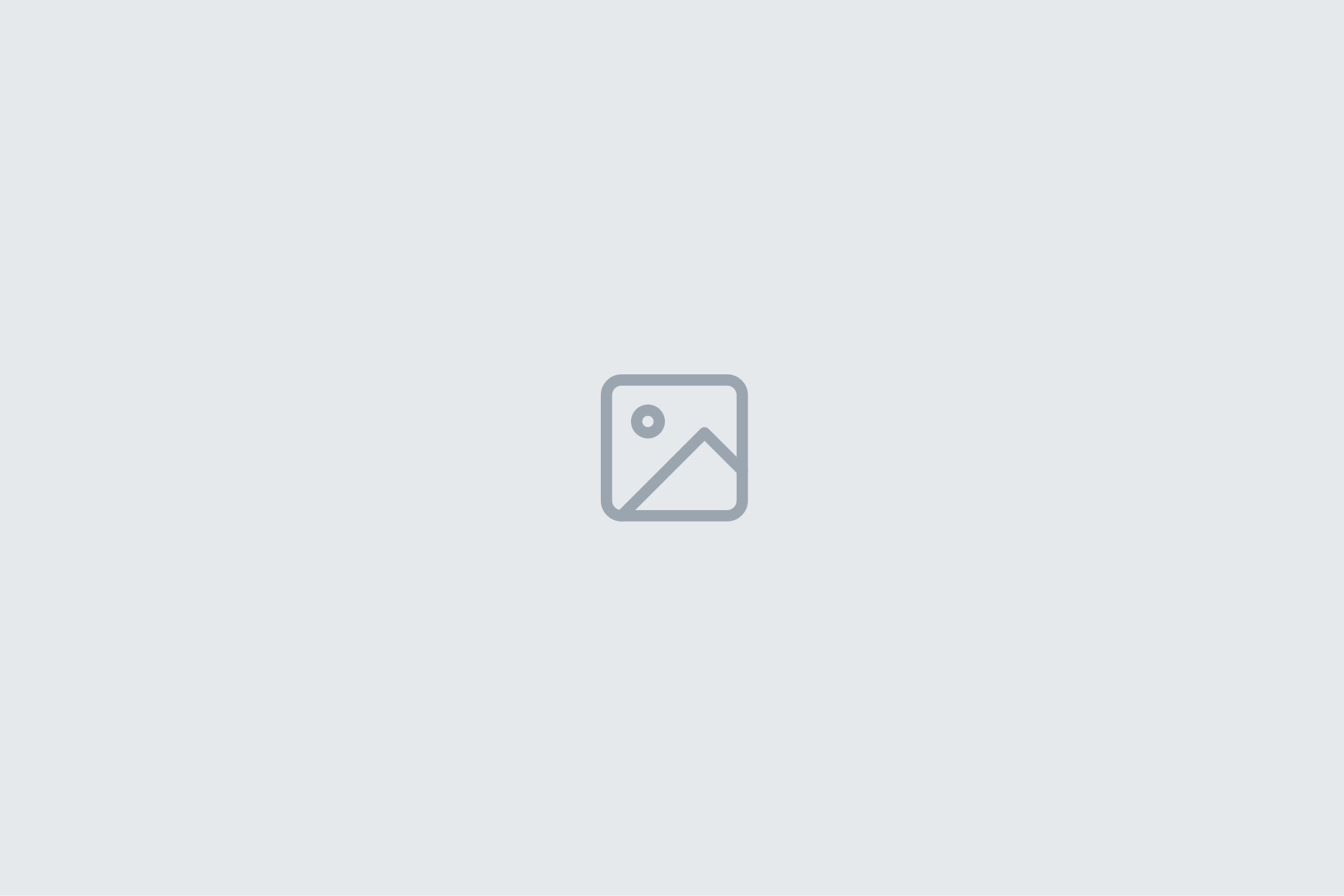A Antonio Perejil Delay
Como cada mañana, un destello de sol deslumbra a Antonio, que ha salido a pasear temprano. Le gusta respirar la ciudad, ya sea en primavera o en invierno. Con la edad le van disgustando más cosas: el ruido de las motos, la ridícula acerita que queda por culpa del carril bici, la gente que va mirando el móvil sin levantar la vista. Pero aunque todo eso le pesa y lo agobia, siempre encuentra un pesito con el que compensar la balanza, incluso hacerla caer un poco del lado bueno. Antonio es un optimista racional, convencido. Un optimista que ha sufrido y por eso lo que ve de positivo en los demás, tiene un valor más amplio.
La puerta de la casa es vieja y cruje, aunque el crujido de hoy es distinto. Se parece a sabores del pasado que se habían quedado tapados por mucha rutina y mucho ruido. En el salón está su hijo, de pie y temblando, y los ojos se le clavan en su figura como si fuera un mueble que no debería estar ahí. La sangre se le va helando muy despacito y la mandíbula se le cae sin querer. Ahí plantado está su hijo, el que tiene una orden de alejamiento. También el que los ha amenazado y golpeado para poder meterse un pico. También el que les gritaba desde el agujero más hondo y más oscuro sin ofrecerles una mano para poder sacarlo. También el que correteaba todo el día por la casa como un pequeño gamo inconsciente. También el que lloraba por las noches y se quedaba dormido en la cuna que le hacía papá. El tiempo siempre se desvanece cuando algo no cuadra. ¿Cómo puede estar ahí, entre esos muebles viejos que ya no son los que eran? ¿Cómo ha crecido tan deprisa, soltándose de las manos que lo intentaban coger para que no se hiciera daño, esquivando las caricias? ¿Por qué no puede ser todo tan sencillo como la mina? La mina era dura pero simple. La mina no tenía dobleces. Mucho riesgo, sí, pero no ese aguijón que te apuñala sin notarlo hasta que ya está demasiado profundo y nada más destila quejidos y malestar y desesperanza. Ayer mismo iban de la mano de vuelta del colegio y Antonio escuchaba con ilusión todo lo que su hijo había aprendido, todo lo que le quedaba por jugar.
La discusión, un bucle infernal que los atrapa y los revolea como una ola furiosa, comienza como siempre. Es el dinero. El dinero pegajoso que está pagando la destrucción de la vida más querida y de su propia cordura. Si hubiera tenido valor y acaso compasión, habría hecho como la madre que cantó Víctor Manuel. ¿Pero cómo se le hace eso a un hijo fuera de una canción? ¿Cómo meces a tu pequeño sabiendo que no va a despertarse luego? Hoy no es una cuestión de lo que le queda, de si se van a poder apañar este mes. Ya no es eso nunca más. Detrás de la rabia, en los ojos irritados, oscila un llanto contenido, una pena que no se desahoga. No puede evitar verse columpiándolo en el parque, cuando todo esto no existía ni podía colarse como un virus entre las grietas de sus vidas. Revivir la emoción del primer día de cine, aupado en sus rodillas con la carita encendida de asombro. Desear un abrazo suyo que los limpie como un milagro, que les dé una oportunidad más.
Antonio ya sabe. Nunca fue un hombre ingenuo. Sabe pero no puede más. Ya no ve otra salida. Con el tiempo le cuesta recordar todos los libros que ha publicado, pero a medida que se acerca, los va releyendo con cuidado en su memoria y descubre, oculta, la sombra de su hijo, a veces luz pero sobre todo sombra. Porque todo lo que ha hecho, todo lo que ha sido, ha terminado siempre como un afluente suyo. Comienza a caminar hacia delante y con los brazos abiertos. Parece decirle aquí me tienes, hijo, aquí está mi corazón para siempre. El abrazo es violento porque la vida es violenta, y los empapa y los desangra. Antonio respira entrecortado y le coge la cara. Al que toca es al pequeño, al que gritaba y reía sin parar, al que sigue ahí dentro, perdido entre tanta sombra. Por primera vez en su vida, el hijo le hace una cuna al padre. Ya descansa. Ya no sufre.