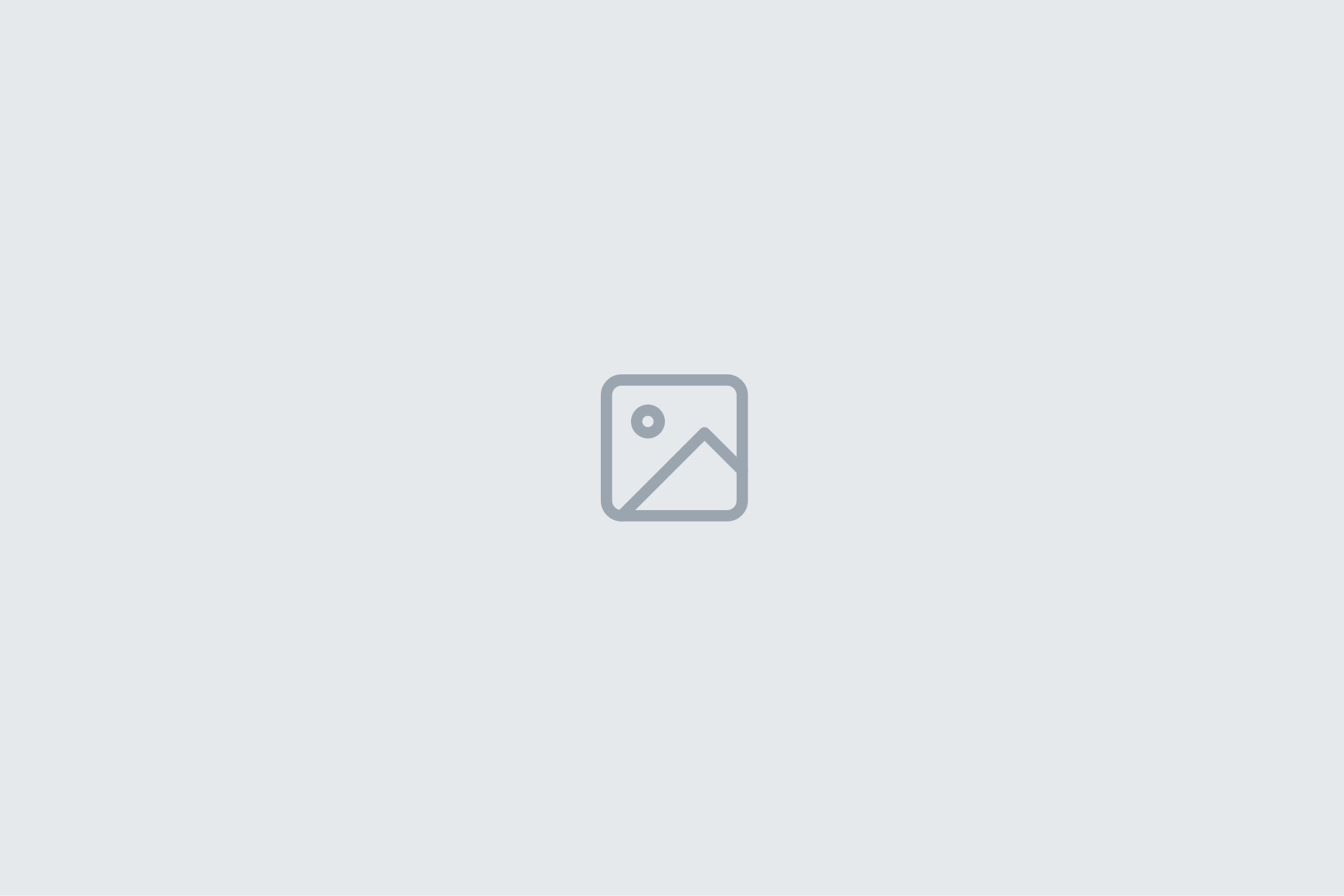Sentí los últimos jalones, el cortichear de las tijeras retirando los restos de tejido adiposo de mi espalda, y después una costura rápida y eficaz.
—En dos días, pásese por aquí para revisar la herida.
De camino a casa, recordé que quería haberle pedido que me enseñara el quiste y los trozos de tejido. «No los va a echar en falta», comentaba la enfermera al residente. ¿Cómo iba ella a imaginar que sí los echaría en falta? Ahora tenía un hueco indistinguible en alguna parte indefinida de la carne que rodea mi escápula izquierda. Eso que me han quitado era yo. Son células mías. Mi ADN multiplicado cientos de miles de veces en unos cuantos pedacitos inmóviles de materia informe y ensangrentada. Eso que había estado en mí quién sabe desde cuándo, no me habría sentido irme de la consulta porque no podía percibir ni sentir nada. ¿O sí? Tal vez me estaba engañando a mí mismo con la estúpida creencia de que aquello que deja de estar en contacto con nosotros ya no es nosotros. Cuando nadie se ha molestado siquiera en averiguarlo. Esa tarde cerrarían la consulta, el ambulatorio entero, y mis trocitos se quedarían entre la oscuridad y el silencio, acaso temblando de frío o de miedo.
El día pasó sin que me doliera nada, como me habían indicado que podía suceder. Sin embargo, notaba todo el rato un vacío inconmensurable en mi espalda, y al momento, la noción de que yo seguía sufriendo en la basura orgánica de la consulta. Ya en la cama, con la espalda presionada con suavidad contra el colchón, sentí algo frío en la pierna. Se movía sobre una viscosidad lenta, como un caracol o una babosa. Fijé la vista en el muslo y entendí. De alguna manera, mis pedazos desgajados habían regresado a mí para volver a ser yo sin fisuras, yo al completo. Me quité las vendas y arranqué los puntos para que la carne se separase y pudieran volver a entrar al calor de mi cuerpo, a la seguridad de su morada.
Foto de NEOSiAM 2020 en Pexels