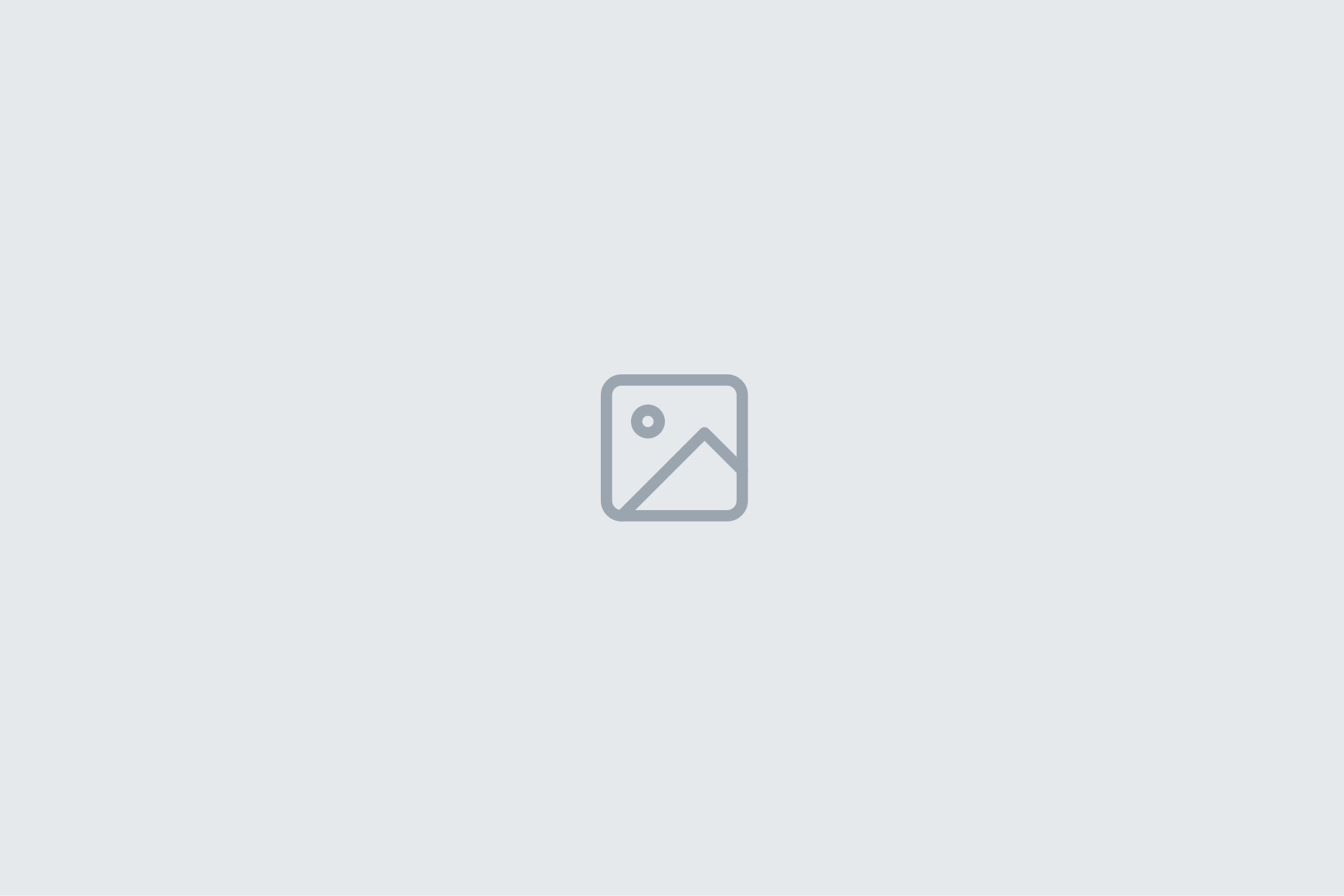¡Espérame, amor, voy hacia ti…!
Por la grieta inapreciable que atraviesa la montaña fluye agua nocturna que, incesante, sigo y escucho desde que me habló de ella. Me mostró un reflejo vagamente conservado de su tez; yo lo contemplé arrebatado de un amor invencible y oscuro como mi mundo. Por donde el agua pasaba, yo no podía deslizarme. Cada noche las gotas, generosas y amables, me traían el difuso reflejo de su rostro, que durante instantes breves llenaba mi alma solitaria. Yo me resignaba a esperar la noche dentro de la montaña imperturbable, oyendo el goteo del agua ociosa, que en su viaje consume las entrañas de la roca; o trataba de memorizar todos los relieves de una pared. Aunque la oscuridad domina mi mundo, el agua nocturna indica la declinación del día. Tras verla a ella, aunque me llegaba incierta y mermada, pasaba horas realzando su belleza. Los días que el agua no podía traerme nada, soñaba sin tregua con sus cualidades apenas vislumbradas. Nunca había visto una pureza semejante, ni aun en las lentas calizas. Tampoco había sido herido tan adentro, ni siquiera cuando caí sobre las afiladas rocas del abismo.
El Tiempo me fue arrebatando la paciencia; necesitaba verla (por primera vez sentí necesidad), comprobar su existencia, hasta ahora efímera y acuática. Consideré que ella no me conocía, que ignoraba mi angustia y no sospechaba que, en la recóndita profundidad pétrea, una conciencia vivía esclavizada por un atisbo de su imagen. Pero ella no era la culpable, sino la montaña, que me retenía en contra de mi voluntad. Desconocía el tiempo que permanecería allí fuera, en la proximidad inalcanzable. Quizá venía de algún lejano valle, o acaso estaba de paso y en algún momento partiría para siempre. Sumido en la desesperación, ensayé varias formas de abandonar la montaña, de ser libre y verla y tocarla. Sin embargo, todos mis intentos fracasaron. Llegué a pensar que la montaña evitaba mi huida. Me propuse intentarlo hasta que el desgaste me aniquilara; así, al menos, no me sentiría culpable por perderla. Pero entonces sucedió algo que me incomunicó del agua y del exterior; algo que me alejaba más de ella, porque cada pensamiento, cada recuerdo de su rostro en el agua, era una tortura que me atería como el rechazo instintivo hacia el dolor. Sucedió que las paredes que me cercaban se derrumbaron, dejándome atrapado en una cámara casi hermética que tan sólo intercambiaba con el exterior pequeñas cantidades de aire. Pero el agua no podía pasar por esos conductos.
Lentamente me asomaba a mi final. Mientras, no podía más que estudiar las paredes, que ya conocía mejor que mi propio ser, y recordar la imprecisa imagen que de ella me quedaba. Hubiera querido olvidarla, deshacerme de su visión tortuosa, pero alguna suerte de magia protegía ese recuerdo indeleznable. El agua entró en mi celda. Creo que yo había presentido su humedad mucho antes, pero no quise creer en una esperanza que, de ser falsa, me hubiera matado. Me contó que muchas corrientes habían trabajado sin descanso para liberarme. Les agradecí su ayuda infinita y prometí recompensar la deuda. Me llevaron a galerías más amplias, donde recordé el tacto de los filones de carbón y el perfume de las cavernas de caliza. Algunas gotas llegaron apresuradas y me mostraron su imagen. El tiempo de mi cautiverio, que sólo se puede medir en unidades de dolor y sufrimiento, parecía haber desaparecido de pronto. Para colmo de mi felicidad, el agua me confió un método para salir de la montaña. Llevaría tiempo, pero con su sabiduría en el arte de perforar la roca sin romperla, vería por fin la luz, sabría cómo es el día del que me hablan las gotas. Porque en esta prisión informe y de tinieblas me fue dado un sentido que sólo he usado para admirar su belleza inalterable.
Recorrí las primeras distancias sin apenas esfuerzo, aunque conforme avanzaba se hacía necesario ensanchar la cavidad para que mi cuerpo pasara. A veces notaba estremecimientos en la montaña: estaba furiosa por mi marcha. Durante las horas en las que el agua tenía que marcharse, mi único enlace con la vida era la esperanza de alcanzar el momento final.
La locura dio al fin su fruto. Tres días sucedieron con la claridad que anunciaba el término de mi mundo y el comienzo de mi libertad. Cuando, por fin, el agua perforó la última lámina; cuando mi cuerpo se deslizó con suavidad hasta caer sobre una plataforma horizontal y sentí el frío de la brisa nocturna en mi piel, y por primera vez respiré aire puro; cuando la salvaje visión de la inmensidad atacó mi vista con valles, cordilleras interminables, nubes, plantas y otros elementos misteriosos, esa dimensión que sólo conocía a través de los relatos del agua; cuando alcé la vista la vi.
Su blanco rostro luminoso me cegó y sentí que su calma perpetua me inundaba sin prisa. Gradualmente recuperé la vista y mis ojos quedaron fijos en su imagen inmóvil y nítida, en el disco perfecto que gravitaba en el cielo. Ella me observaba, me iluminaba con un haz que se me antojó cálido. El agua me había hablado de muchas cosas, pero nunca de ella. Todo lo que dominaba mi vista era fascinante, pero lo ignoré para contemplarla y aprender cada detalle de su faz. Noté un estremecimiento, un temblor en mi cuerpo, caí al suelo. Supe que me moría.
El agua se elevaba ya sobre mi cabeza al encuentro de la pálida belleza inasible. Fui feliz por haber cumplido mi sueño de verla y por haber liberado al agua amiga de la esclavitud terrena. Apenas consciente, oí un estruendo de rocas desplomándose, y luego, el silencio sepulcral, el silencio oscuro. El paisaje había desaparecido, volvía a estar dentro de la montaña, atrapado para siempre porque el agua se había ido. Esa noche comprendí que mi madre, la montaña, fuera de la cual no vivo, me había salvado. Pensé una vez más en ella, a la que no vería más, ni siquiera en el espejo líquido que me había acompañado durante tanto tiempo. Cerré los ojos. Sólo me quedaba dormir.
Esa noche, como todas las que han venido después, soñé que la montaña se abría y ella entraba y yo le enseñaba mi hogar. Venía con el agua, que felizmente nos abría paso por los pasadizos más estrechos. Ella me contaba lo que veía en sus viajes por el cielo, como las otras montañas, mayores incluso que la mía, salpicando los paisajes infinitos. Todo transcurría despacio y no había despedidas. Al despertar me acompañaban la oscuridad y el silencio.
¡Ven, amor, te espero…!
Relato incluido en Lapso.