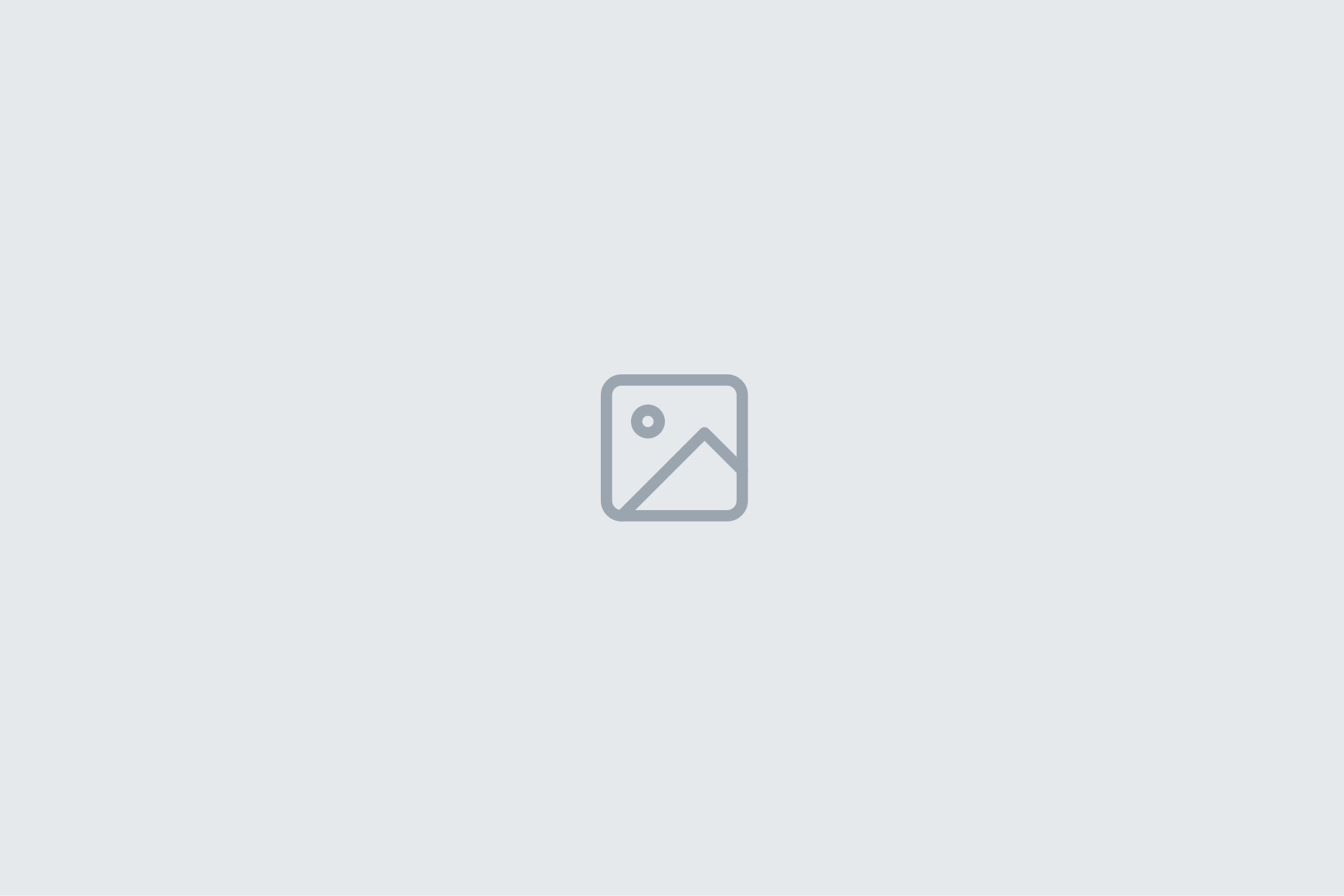En aquella tierra, los atardeceres eran el espectáculo más maravilloso que un viajero puede imaginar. La lenta evolución de su sol se podía sentir muy dentro, como una caricia en el alma. Las tonalidades cambiantes evocaban hermosos recuerdos y podían despertar sensaciones que llevaban dormidas mucho tiempo. Los habitantes de ese mundo prodigioso no estaban hechos para durar. Cuando nacían, una sonrisa enorme adornaba su rostro, asombrados por la belleza que los rodeaba. Todos procedían de una sola madre, que se hallaba en el interior de una gruta sombría. Torpemente, animados por su instinto, ascendían por una pendiente y se detenían al llegar a la cumbre. Su vida se prolongaba hasta el ocaso. Los que nacían de noche se quedaban dormidos para siempre en el camino, y con el tiempo se convertían en flores y en deseos vaporosos. Los que lograban llegar, sonreían con más ganas, se abrazaban a los que tenían más cerca y contemplaban la fuerza que recorría todos los rincones que alcanzaban a ver. Animales, aves eternas, lagos conscientes, vientos que transportaban armonías… Cada segundo de vida era para ellos un regalo, una certeza de que estaban allí, de todo lo que había sido y de lo que sería. Con los últimos rayos de sol, el sueño los iba atrapando y se quedaban dormidos con el resto de aquella inmensidad virgen. La madre, que nunca había visto la luz, se alegraba por ellos.
Microrrelato incluido en Lapso.