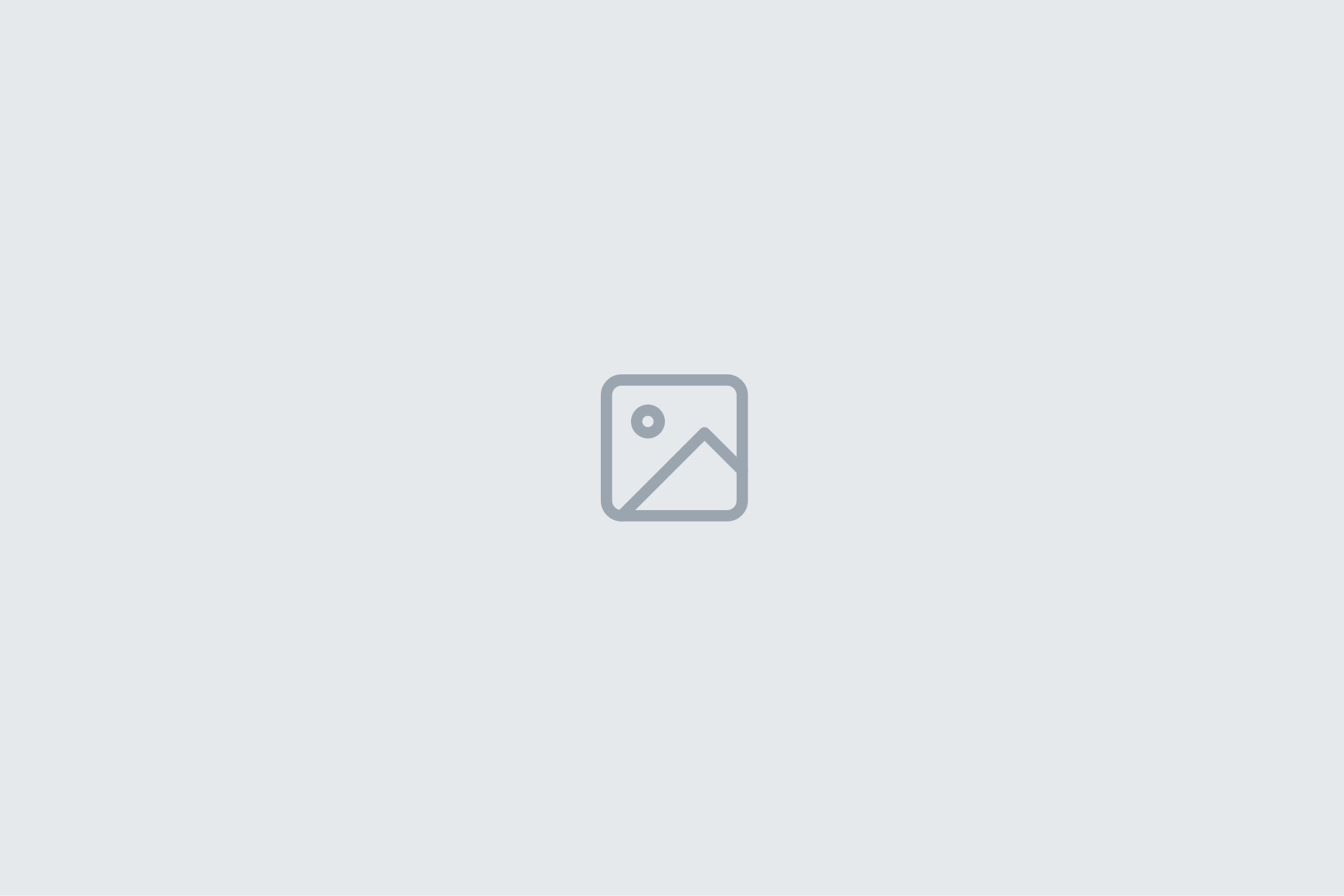Las primeras notas, como de costumbre, te pasan desapercibidas. Sueles pensar en otras cosas. No son más que calentamiento, y el calentamiento es necesario pero poco valioso. Haces un barrido entre el público y te fijas en tres o cuatro personas concretas. A partir de ese momento, tus miradas irán dirigidas solo a ellos. Y como si te lanzaras en paracaídas o fueras a saltar dentro de un volcán, empiezas a hablar con tu guitarra. Hay quien piensa que los gestos que los guitarristas hacen con la boca, sus movimientos de cabeza, son un truco para darle emoción al tema. Puede que algunos lo hagan así, pero no tú. La manera que tienes de acariciar la guitarra, de mimarla entre tus brazos y sacarle, a un tiempo, las notas más agresivas, es tan peculiar que nadie ha conseguido definirla nunca. Para ti es un juego. En ese punto ya han desaparecido todos los demás y solo quedan esos tres o cuatro admiradores que saben leerte en lo instintivo. Siempre está esa viejecita que te acompaña a todos tus conciertos, y que aunque bien podría ser tu abuela, no te conoce de nada. Luego está el solitario, que cambia de piel de un concierto a otro, dejando su alma intacta. El grupo de amigos que se ha equivocado de concierto pero que acaba viviéndolo con pasión. Y la chica peleada con el mundo, que te recuerda a ti hace unos años. Te gusta tocar para un auditorio minúsculo, íntimo, aunque te obliguen a plantear esos macroconciertos tan horribles. La música es una comunicación efímera llena de belleza, y eso no puede suceder con cualquiera. Siempre das una parte de ti, algo que nunca regresa, que se queda en ese grupo reducido. Ves sus ojos brillar y eso es toda la recompensa que necesitas. Hoy, los de la anciana están fulgurantes. Sin darte cuenta, has empezado a tocar Tender surrender de Steve Vai. Ese tema no estaba programado. Tu manager te mira con el morro subido, como para decirte algo, y luego se resigna. Bastante haces con estar ahí. Hace calor, el sudor te chorrea por la espalda como un arroyo improvisado. Los dedos van solos. No tienes que pensar en los acordes. Las notas salen de ti como si ese tema hubiera estado contigo desde siempre, como si existiera antes de que tú nacieras, antes de que Steve Vai lo compusiera. Te trae recuerdos de momentos felices y extraños. Ese viaje a la sierra a los cinco o seis años, esa calma ruidosa de la naturaleza, el cielo cubierto de tantas estrellas que apenas había hueco para la oscuridad, que sin embargo está ahí siempre, al acecho, detrás de cada pequeña memoria. Dejas de sentir tu propia respiración, y el sudor, que debe de seguir ahí, parece correr por la espalda de otro alguien. En la parte más apasionada del tema, cuando tienes que dejarte la piel y todo sube por una escala infinita, vuelves a mirarlos, y ves en ellos una felicidad inédita. Te miran embelesados, tan ajenos a todo lo demás como tú. A duras penas notas ya los dedos, y pese a todo, la música sigue brotando de la guitarra, de ti, de tu alma. Sientes algo tan profundo que te hace llorar limpiamente. Ahí te vienen todas las escenas que te han hecho ser quién eres, que te justifican y te dan aliento. El brillo en sus ojos es casi cegador. Con los últimos acordes, el tema ya bajando por una pendiente apacible, echas en falta los latidos de tu corazón, el aire pasando por tu garganta, el peso de la guitarra en tus manos. Lo último que escuchas son sus aplausos atenuados, justo antes de fundirte con tu pasado, las estrellas y la naturaleza que te esperaban desde siempre.
Desde sus asientos, con los ojos llenos de lágrimas, el público aplaude enfurecido, sin advertir que la guitarrista se ha desvanecido. La anciana, el solitario y el grupo de amigos, sin saberlo, se llevan de este concierto algo mucho más profundo que tu música.