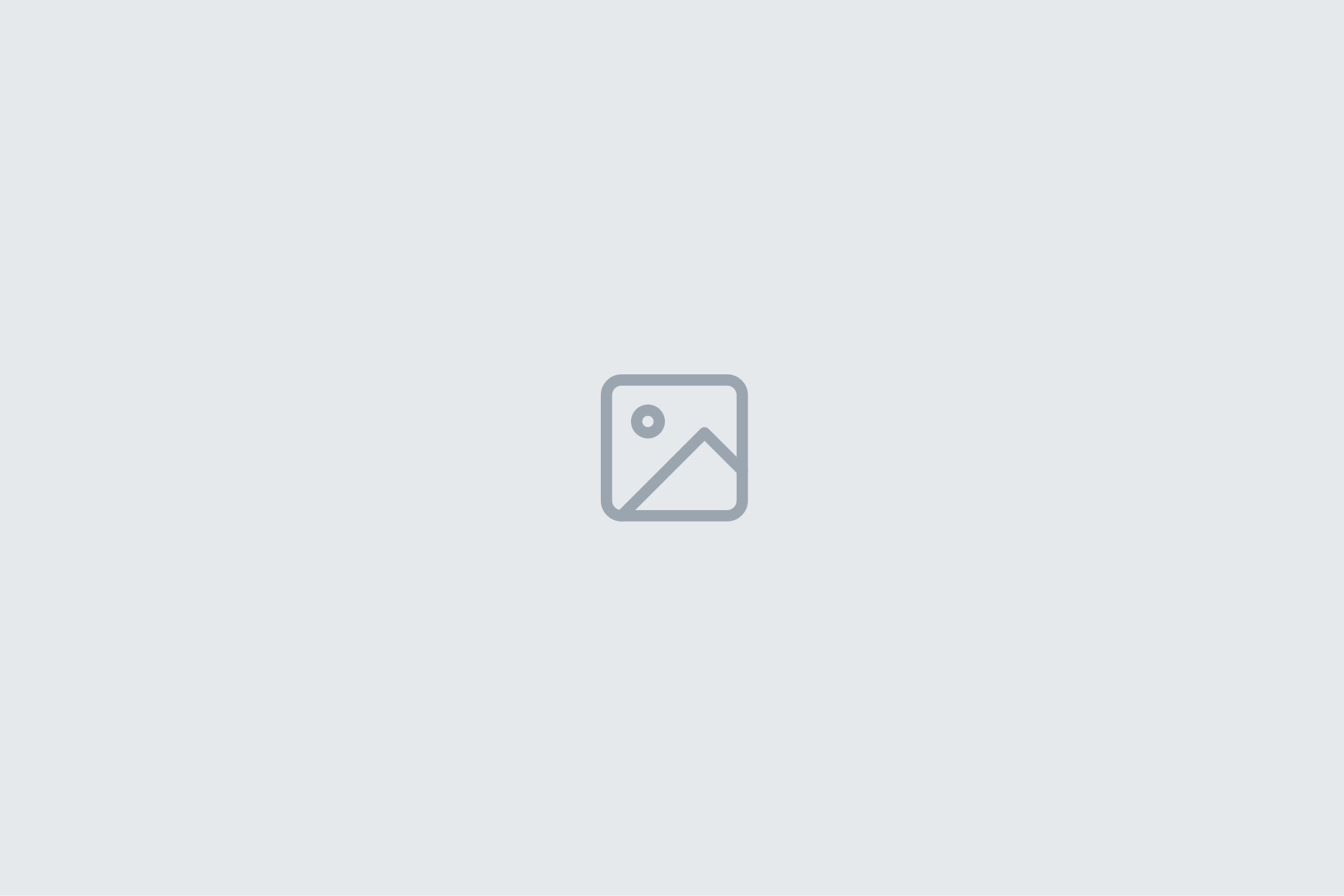Esa trompeta que significa una evasión, un fugarse del resto de notas, del sentimiento hiriente que gravita sobre la canción, esa trompeta breve me suelta, me eleva para poder contemplar las cristalinas notas de la guitarra acústica, que son como pasos, o quizá como escalones leves por donde ni siquiera es necesario subir con los pies, sino recorrerlos sin pretensión de final porque si hay última nota, ésta queda suspendida, vibrando sin fin, mezclándose con la voz del solista, con sus sensuales tonos graves y esos altos tan sugerentes, fundiéndose sin temperatura con sus emocionantes inflexiones que sacuden el alma y traen, por ejemplo, ese mar plateado por la tarde, esa inmensidad acuática y viva donde parece posible la existencia de baterías que mueven las olas con su percusión, y un ambiente rumoroso al llegar a la orilla, que entre el bajo y la batería queda íntimamente cerrado. Me gustaría ser como ellos, tocar sin más, acudiendo tan sólo a la sencillez, deslizar los dedos por el cuerpo del instrumento y acariciarlo sin argumentos, sin semántica, tan sólo música, placer estético, arrojar fuera de mí esa pasión que me recorre. Sería hermoso poder interpretar y abandonarse al acto de cada instante, tocar sin miedo en una sala íntima, cerrar los ojos y dejarse llevar por los otros, por su música que acaba confundiéndose con la mía, intercambiando notas en un diálogo infinito donde cada sensación puede mutar y ser lo que cada uno desea, y tocar y sentir y tocar y escuchar y provocar el silencio. Al principio, cuando uno sabe poco o nada de la música, todo, la notación, los acordes, armonías, arpegios, escalas, parecen pertenecer a un orden superior e inalcanzable, una plataforma lejana donde sólo se apoyan los grandes genios, pero, con el tiempo, ese miedo parece disolverse y, aunque los genios siguen siendo inalcanzables, el músico sabe que lo sublime, ese orden superior, proviene del interior, no es algo ajeno sino un mecanismo íntimo que transforma los sentimientos en música. Así, por ejemplo, cuando murió el abuelo pude oír el dolor latiendo en mi mente, lo oía como un sencillo réquiem (el abuelo odiaba lo barroco), como una sinfonía delicada que se marchaba despacio con el alma de ese viejo sabio; creo que incluso mis lágrimas fueron notas en aquel trance que sólo yo entendía. De alguna forma los recuerdos del abuelo se iban destilando en forma de sinceros acordes que hubiera podido variar un millón de veces sin que se perdiera la sensación que me provocaban. Entonces hubiera deseado tener dinero para una trompeta, para un saxo con el que poder llorar y disgregarme en ese dolor líquido. Fue él quien me dijo que la música no se toca ni se interpreta, se llora y se grita como si fuera la última melodía que uno va a tocar. El abuelo llevaba la música y el ritmo en el cuerpo; tocaba la trompeta en un grupo de blues, en esos clubes donde los viejos sentían los cantos de esclavitud tan próximos, donde estaba permitido soñar que los tonos azules y grises, las notas dispersas y el lento humo del tabaco formaban un universo completo, cerrado. En el barrio teníamos muchos amigos, la mayoría pobres y músicos como nosotros, todos como hermanos. Cuando el hijo menor de los vecinos murió, el grupo del abuelo tocó para él una inolvidable canción de calles gastadas, desesperanza y ojos anónimos, porque sabían que le haría ilusión escuchar el sonido del barrio desde su tierno cielo. Yo sólo pude contemplar y unirme al llanto por el pobre pequeño. Esa noche el abuelo me dijo que algún día me oiría llorar su muerte como él había hecho. Ahora vuelve la trompeta, esa nota que podría ser triste pero es alegre, y ahora el cambio suave que en el fondo es brusco y hermoso, y que fugazmente me recuerda a la forma de tocar del abuelo, y es como si el abuelo estuviera tocando de nuevo, como si deslizara sus dedos sin prisa y convirtiera cada nota en algo distinto. La música va aflojando y la batería da sus últimos golpes, la canción termina, y cuando oigo los aplausos de frente, cuando abro los ojos y veo al público en el viejo club del barrio, los tonos azules, grises, violáceos, el humo de tabaco flotando por toda la sala, mis compañeros también aplaudiendo, la impecable trompeta del abuelo en mis manos, las breves lágrimas que he soltado sin querer, en el jazz que al parecer he tocado, en el jazz mágico que los ha cautivado durante diez minutos, pura improvisación del espíritu, es como estar viendo al abuelo emocionado, en la puerta de atrás, ya para irse, y yo dándole las gracias.
Relato incluido en Lapso.