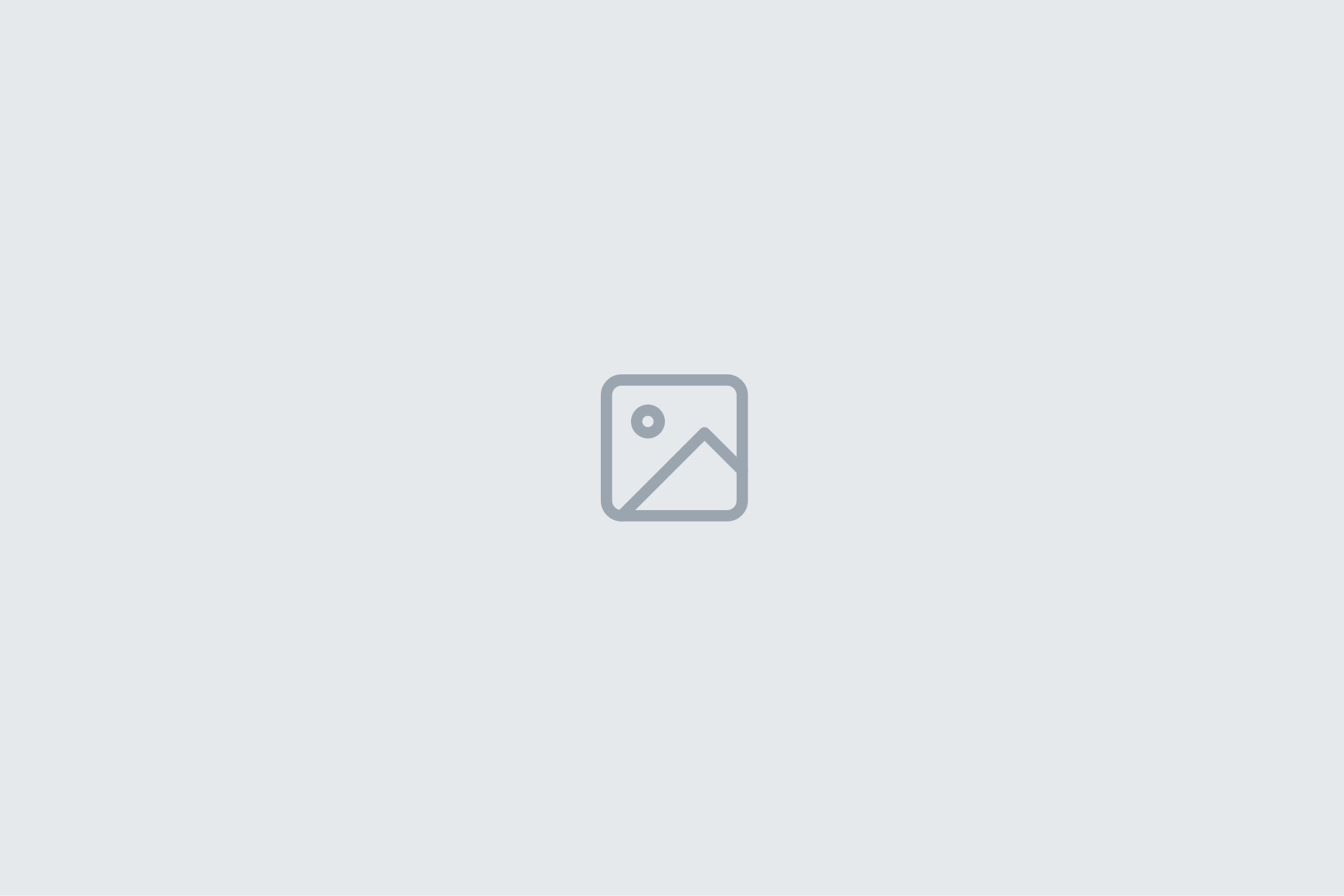A esa sensación imperfecta.

Hace años que me persigue una sensación extrañamente conocida y penetrante, lejana y persistente. En cierta ocasión he creído su presencia una tortura; pero ahora sé que me sumerjo en su esencia al recordarla, y ese baño es más delicioso que cualquier amor o pasión ardiente agasajando mis deseos. Me gusta, sin duda; y tal vez la necesito y anhelo en su ausencia.
Hace años que me persigue, y llevo años intentando captarla con la pluma; pero tan sólo mi espíritu consigue hallarla. Ayer (o quizá un par de días atrás) regresó a mí. Fue un detalle ínfimo, apenas apreciable si se carece del especial interés que esta sensación despierta en los sentidos y, más adentro, en la memoria. Recuerdo un sueño cálido, alimentado por vapores anaranjados y canciones etéreas; junto a mí estaba ella, y mi mente se precipitaba hacia su voz con la fuerza de mil astros, sumiéndome en un vértigo confuso y oscuro. En ese instante me fue dado que no debo demorar mi paciente espera por más tiempo: debo escribirla de inmediato, si me asiste la Musa.
Para esta sensación no existen espacio ni tiempo: es la luz oscura que el cosmos atraviesa. Por ello me traslada a escenarios distintos: un solitario bar olvidado, con reuniones de ocioso polvo esparcidas por la barra; o los pasillos de alguna sala de cine, sombríos pasillos sigilosos. Por ello me traslada a tiempos dispares: en un espejo antiguo, colgado al fondo del antiguo bar, bailan los años más tristes y vacíos; en los asientos de la enorme sala se acomodan personajes de los treinta, y en el ambiente se percibe algo aún más arcano.
Quizá todo comenzó con ella, la que recuerdo sin haberla conocido, ella fugaz, ella misteriosa, ella ilusoria. Su vaga imagen borrosa se presenta en mi memoria con la frente agachada, los ojos mustios y vacilante la mirada. Pero ella tampoco existe en el espacio ni en el tiempo; o tal vez ambos se desvanecen con su presencia.
Atardece en el bar (sin cesar atardece al tiempo que declina la noche, pero esta ocasión resulta excepcional); rueda el sol en el cielo y sus rayos, a través de los inciertos cristales de una ventana, otorgan sentido a la barra y al espejo. Una fiel armonía silencia los rincones cálidos y suaviza las formas.
Ahora estoy seguro, ella es la causa de mi deseada sensación: todo sueño por apresarla lo provoca el recuerdo de ella, a quien no alcanzan las sustancias materiales.
Sin embargo, creo que no estoy transmitiendo el verdadero efecto que atisbo cuando me rodea. La justa armonía entre absoluta calma y agitación caótica, el fulgor extremo fundido con la templada penumbra… eso es mi sensación pero incompleta, carente de una de sus esencias (sospecho que la más fundamental).
En la barra del bar queda el reflejo de una sombra, queda el motivo de un lamento; mientras, las pacientes aspas de un ventilador de techo juegan con las luces apagadas. Las rojas puertas del cine se mueven despacio, se quejan entre susurros; pero nadie ha pasado aún.
Quisiera escribirle si supiera dónde está, escribirle a ella y suplicarle una palabra de perdón para mi agrio arrepentimiento. Pero el tiempo perdió sus deseos, como yo perdí su alegría inmensa.
Alguien se levanta de un asiento: es un hombre en la sala de cine. Se dirige hacia las puertas, que aún hablan de tristeza. Cuando sale de la sala, desaparecen los años treinta. Alguien llora frente a un espejo de metal: es una mujer sentada en la barra del bar.
El hombre camina entre dudas, entre los fuegos de la noche, los gatos grises y las paredes de ladrillo desnudo. Una flor se cruza en su camino, una flor escondida entre las raíces de un árbol anciano; su voz la reclama y su mano la arranca. Se acerca a una verja verde, la empuja y entra. La mujer suspira, se ahoga en las miradas de compasión del camarero y los clientes. El hombre entra en el bar; busca desesperadamente con los ojos y se encuentra en los ojos líquidos de la mujer, que solloza confundida. Los pasos de él la dirigen hasta ella; saca la flor mustia y se la ofrece, y le pide una respuesta a su mirada. Ella se arranca del alma una última lágrima, una lágrima de perdón y de ese olvido que limpia el cariño. En medio de mil abrazos, la flor cae al suelo: la imperfección atardece.
En la sala de cine termina una película de los años treinta; no hay nadie en los asientos; las puertas se mueven porque ha salido un hombre. La película narra la historia de un escritor que intenta plasmar la sensación que le provoca la ausencia del sentimiento, del cariño, del amor. Al fin descubre que tal sensación es imperfecta y que en ello radica su belleza, y entonces la escribe. El hombre salió cuando comprendió ese mensaje. Acaso el escritor terminó de contar la historia de un hombre que rescató su amor en una sala de cine y recordó a su amor y, aun con la imperfección como promesa de eternidad, decidió buscarla en un bar de llantos nocturnos. Acaso el hombre no terminó de oír la historia porque ya no lo necesitaba.
Relato incluido en Lapso.