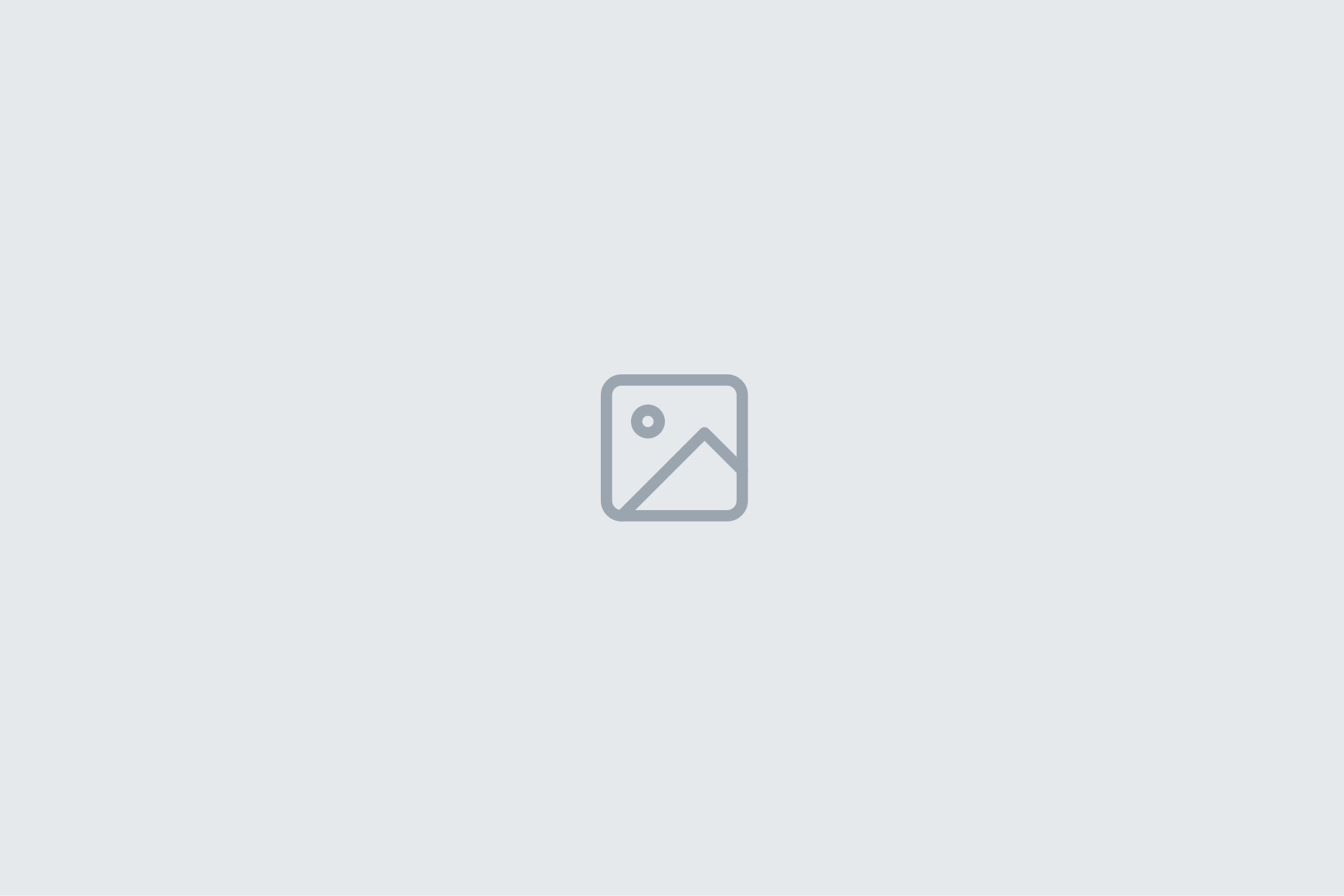Siempre se había mostrado contrario a la Navidad. Le molestaba ver toda esa felicidad exprés, ese buenismo concentrado en unos cuantos días y ese zampar sin criterio que gobernaba todas las reuniones familiares. Llegó a crecerse tanto en sus críticas que lo acabaron apodando el Grinch. Y no sólo eso. Empezaron a apartarlo de algunas conversaciones, a mirarlo en grupo cuando creían que no se daba cuenta, a hacer planes sin contar con él. Aunque esos comportamientos le molestaban, le podía más su cruzada contra la Navidad. Sin embargo, había algo que estaba más allá de lo que podía argumentar y que vertebraba esa repulsión que sentía hacia lo navideño. Algo que lo acompañaba desde que tenía uso de razón. Era una pulsión, un rechazo primordial que se movía en su interior como si tuviera vida propia.
Ese año, en Nochebuena, todos charlaban sobre asuntos irrelevantes y estaban contentos porque habían conseguido reunirse un día como otro cualquiera, aunque revestido de solemnidad y misticismo. En un rincón junto al ventanal, intentaba pasar desapercibido y ser cordial en un entorno que le resultaba sofocante. Algunos empezaron a gastarle bromas sobre su militancia antinavideña, pero su coraza era resistente y se limitó a seguirles la corriente. Sin saber cómo, al cabo de unos minutos ya no había una conversación en la mesa que no girase en torno a su rechazo hacia la Navidad. Querían saber los motivos. Se burlaban de sus respuestas. Empezó a sentirse incómodo en muchos sentidos, pero sobre todo físicamente. Intentó cambiar de tema sin éxito, incluso tras rogar que lo dejaran en paz. Las preguntas eran cada vez más directas y crudas. Y con cada una, venía una invitación a comer y a beber. Sintió mareo y pensó que algo le había sentado mal. Quiso excusarse pero varias manos lo mantuvieron sentado. Más que una indigestión, era como si estuviera dejando de sentir sus entrañas, o como si sus entrañas ya no fueran suyas. También le pareció que el botón del cuello le apretaba demasiado, así que se aflojó la corbata y se desabrochó sin que la sensación de agobio, de tener una abrazadera metálica presionándole el cuello, desapareciera del todo. Le costaba tragar un sorbo de agua. En medio de todo el jaleo, de todas las bruscas preguntas, reposaba un zumbido que parecía una plegaria. Hizo un nuevo intento de levantarse para ir al baño pero no lo dejaron. Le costaba respirar y tenía calor y mareo, pero ya no sabía cómo salir de allí. Se sentía débil y fuera de sí. Con esfuerzo tomó la palabra y les gritó su odio hacia la Navidad, hacia todo lo que consideraba falso y efímero, hacia todos ellos, que en lugar de enfadarse o abochornarse, reían y lo celebraban. Cuanto más gritaba, peor se sentía por dentro, y los otros más lo jaleaban, siempre con ese zumbido de fondo y sin dejar de ofrecerle comida y bebida. En algún momento, presa de un pánico similar al que debe de sentir un cerdo en el matadero, intentó correr hacia la puerta, pero tropezó y cayó entre las risas enloquecidas de los comensales, que se agolpaban en torno a él y seguían hablando para perpetuar ese asqueroso zumbido. Con las últimas estrofas de ese cántico del averno, notó que algo lo abandonaba, una sustancia pegajosa y viscosa que se le iba separando de los huesos y de los músculos y de la sangre. No pudo terminar de ver cómo la Navidad emanaba de su cuerpo, apaciguando el hambre de sus amigos y familiares.